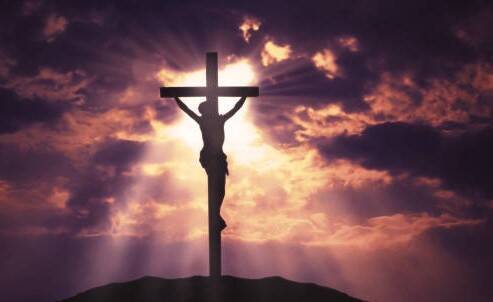Domingo de ramos
por Al partir el pan
Isaías 50, 4-7; Filipenses 2, 6-11; Mateo 21, 1-11
¬ęMira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno,¬†en un pollino, hijo de ac√©mila¬Ľ
¬ęMira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno,¬†en un pollino, hijo de ac√©mila¬Ľ
¬ęJes√ļs quiere s√≥lo mostrarme el camino. Me anima a hacer lo mismo. Dejo de lado mis pretensiones tan humanas. Dejo de lado mi b√ļsqueda de poder. Me subo a su pollino indefenso¬Ľ
 
 
Con frecuencia me pregunto por el verdadero sentido de la vida. Tantas personas llegan a m√≠ llenas de dudas. Se preguntan conmovidas: ¬ę¬ŅVoy por el buen camino?¬Ľ. Como si dudaran del sentido de su entrega, de sus sacrificios peque√Īos y grandes, de sus renuncias y esperanzas guardadas en el alma. Dudan y tienen certezas. Es propio del alma que sue√Īa con lo eterno. Es la vida una sinfon√≠a en la que yo s√≥lo toco mi propia parte musical. Con mi instrumento. Con mi fragilidad. Tal vez de forma desentonada. Pero seguro que al escuchar el todo cada pieza encaja. En Dios, claro, no en mi alma tan peque√Īa. Yo s√≥lo sue√Īo un d√≠a con escuchar completa esa melod√≠a lograda que no acabo de comprender cuando contemplo el mundo tan herido y roto. Sin armon√≠a. Quisiera poder ver su mano barajando el amor entre hombres rotos, sanados, sostenidos. Jugando con mis manos. Desplegando en mis palabras su fuerza sanadora. Deseo que la paz reine un d√≠a en el coraz√≥n confuso del hombre. Y su reino se vea m√°s de lo que ahora soy capaz de percibir en medio de tanta guerra. Y quiero rebelarme. Y gritar que deseo que mi Dios haga algo. Que se vea su poder. Mi grito suena como esa voz apenas audible en los labios de Judas cerca ya del Calvario. O como ese gesto esquivo de Pedro que no quer√≠a ser lavado por Jes√ļs en su √ļltima cena. Dec√≠a Jean Vanier: ¬ęA Pedro le cuesta comprender a Jes√ļs. No soporta el sufrimiento y la debilidad. Quiere un Jes√ļs fuerte que va a realizar su misi√≥n con √©xito. El sufrimiento es lo que no queremos. Tenemos miedo del sufrimiento. Ser vulnerable significa tener miedo de ser abandonado. No queremos el sufrimiento. Jes√ļs vino a traernos algo nuevo en relaci√≥n al sufrimiento. No lo elimina. Aunque hizo todo por sostener a los ap√≥stoles para que ayudaran a la gente en su sufrimiento. Lo que prometi√≥ no fue suprimir el sufrimiento sino dar una fuerza nueva para soportarlo y descubrir un sentido nuevo al sufrimiento. Puede ser fuente de vida¬Ľ. Sue√Īo con esa sinfon√≠a en la que las notas no son cruces y los acordes llenos de armon√≠a son belleza sin sangre. Y yo veo la fealdad y me aturde el dolor. Me confunden el pecado y la muerte. Y mi propio dolor turba mi √°nimo. ¬°C√≥mo seguir caminando en medio de tantas cruces! ¬ŅPor qu√© no puedo evitar el fracaso y la muerte? Es como si quisiera jugar a ser Dios en medio de mi vida. El poder de cambiar la realidad que me rodea. He escrito muchas palabras con mis dedos. Algunas las he repetido ya muchas veces. Pero no creo que mi palabra pueda crear la vida. S√≥lo las palabras de Jes√ļs guardan en su interior la semilla de lo eterno. Mi palabra es fr√°gil. Se eleva en un vuelo apenas perceptible. Vuela unos segundos en los que yo la veo. Y luego cae abatida por el paso del tiempo. Me cuesta pensar que mi vida sea como esa palabra que se eleva altiva para caer sin aliento. O tal vez s√≠ mi vida es un acto valiente de entregarlo todo por un sue√Īo eterno. Me uno a las palabras de una persona que rezaba: ¬ęQuerido Jes√ļs. En tu roca herida inscribo mi vida herida. Me conoces. Sabes que soy fr√°gil. Que no soy capaz de besar mi cruz. Me da miedo. Tengo tantos miedos. A perder lo que tengo. A perder la fama. A no tener √©xito. A perder la salud. Todo me da miedo. A veces hasta T√ļ me das miedo. Lo sabes. Perd√≥name. Te pido que me sostengas. Te necesito. Porque no es f√°cil el camino. Me da miedo. Yo soy d√©bil. Me escogiste d√©bil. Eso es un regalo. Conmigo puedes hacer algo. Eso espero. Con mi vida pobre. T√ļ escrutas mi coraz√≥n. Lo llevas en el tuyo. En tu coraz√≥n herido mi vida se llena de paz¬Ľ. Mi miedo al fracaso. Al olvido. Al sufrimiento que tantas veces reh√ļyo. Me asusta entregarle la vida a Dios en un acto de renuncia. La sujeto con manos firmes, para que no se escape. La ato al presente para que no se hunda. No quiero quedarme solo. No quiero perder la esperanza. En medio de tanta muerte cuesta ver la luz de una vida que no tiene fin. De un amor m√°s fuerte que el odio. Camino firme, seguro. No me convence mi raz√≥n al marcarme un camino seguro. No lo pretendo. Mi coraz√≥n tiene tanta fuerza. Necesito que Jes√ļs se abra paso en lo m√°s hondo de mi alma para guiar lo que vive en mi subconsciente. El P. Kentenich dec√≠a: ¬ęEn nuestros d√≠as se observa, en la naturaleza humana, un fuerte afloramiento de lo irracional, de lo subconsciente. Hacemos, en primer lugar y con mayor intensidad, lo que deseamos a nivel subconsciente que lo que queremos a nivel consciente. As√≠ ocurre hoy sin duda y as√≠ nos sucede tambi√©n a todos nosotros. En relaci√≥n con nuestra educaci√≥n y la educaci√≥n de los valores trascendentes, es muy importante purificar, transfigurar y embeber en Dios el subconsciente del hombre, nuestra propia psiquis¬Ľ[1]. Quiero que su luz penetre hasta los pliegues m√°s ocultos. Hasta las aguas m√°s hondas en cuyo interior apenas me reflejo. Quiero dejarle entrar a √Čl para que logre en m√≠ ese orden que yo no consigo. Ese orden arm√≥nico que tal vez s√≥lo en el cielo ver√© posible. Aqu√≠ sigo tocando con pasi√≥n la parte que me toca en esa sinfon√≠a. Me gusta mi parte tosca. Lo hago desde mi torpeza. Apenas empiezo con ritmo. No s√© si lograr√© acabarlo todo. Me pongo en camino. No le tengo miedo a la vida. Me apasiona vivir.
Tal vez la fama y el poder, el √©xito y el reconocimiento, mueven con demasiada fuerza el coraz√≥n del hombre. No quiero que la fama y el poder sean el objeto de mis sue√Īos. El otro d√≠a le√≠a una reflexi√≥n interesante de Pedro Luis Uriarte: ¬ęDej√© el banco porque de tanto respirar incienso, la persona se estaba muriendo aplastada por el personaje. El poder es la droga por excelencia, te cristaliza el coraz√≥n, te cambia como persona. Despu√©s de a√Īos de √©xitos ten√≠a que parar. Cuando est√°s a m√°xima presi√≥n tienes poder, todo te ha salido bien, tienes tal seguridad en ti mismo que te conviertes en una m√°quina que va anulando a la persona¬Ľ. No quiero que el personaje consuma a la persona. Ni que el poder sea la obsesi√≥n de mis pasos. No quiero que la fama y el reconocimiento sean ese poder que sostenga mi vida. Tengo claro que el poder permite cambiar el mundo. ¬°Qu√© sutil su atracci√≥n! ¬°Cu√°nta fuerza tiene! Tira con pasi√≥n de las fibras de mi alma. El poder parece hacer posible el cambio. El poder me lo dan el conocimiento, el reconocimiento, el √©xito, los logros. Siempre quiero hacerlo todo bien, tener √©xito. Lo tengo claro. Tal vez es la semilla de perfeccionismo que hay en el alma humana. El deseo de triunfar en todo. Ser el primero. Vencer todos los obst√°culos. Ganar siempre. Travis Bradberry habla de una actitud t√≥xica: ¬ęLa perfecci√≥n equivale a √©xito. Los seres humanos, por naturaleza, son falibles. Si tu objetivo es la perfecci√≥n, siempre te quedar√° sensaci√≥n de fracaso y acabar√°s perdiendo el tiempo en lamentarte por no haber logrado lo que te propon√≠as, en vez de disfrutar de lo que s√≠ has podido conseguir¬Ľ. ¬°Qu√© importante es educarme y educar a otros en la tolerancia frente a los fracasos! Todos vamos a fracasar tarde o temprano. Dec√≠a un entrenador de f√ļtbol: ¬ęS√≥lo en el diccionario √©xito est√° antes que trabajo¬Ľ. El verdadero √©xito en la vida es trabajar sin descanso pensando en la meta. Caerme y volverme a levantar sin demora. Tropezar una y otra vez sin dejar de so√Īar. Alzar la mirada a lo alto cuando la tentaci√≥n es permanecer estancado en mi tristeza. ¬°Cu√°nto bien me hace la humildad de las ca√≠das! Porque corro el riesgo de caer en la vanidad cuando me creo capaz de todo. El otro d√≠a le√≠a: ¬ęCuanto m√°s nos revestimos de gloria y honores, cuanto mayor en nuestra dignidad, cuanto m√°s revestidos estamos de responsabilidades p√ļblicas, de prestigio y de cargas temporales como laicos, sacerdotes u obispos, m√°s necesidad tenemos de avanzar en la humildad y de cultivar cuidadosamente la dimensi√≥n sagrada de nuestra vida interior, procurando constantemente ver el rostro de Dios en la oraci√≥n¬Ľ[2]. Mirar hacia dentro. No buscar continuamente la aprobaci√≥n del mundo. El eco de mis palabras, de mis gestos. Quiero vivir d√°ndolo todo, porque el trabajo es la clave de una vida lograda, plena y feliz. No el √©xito. S√≠ el trabajo y la entrega. No el hacerlo todo bien. S√≠ el intentarlo siempre luchando hasta el final. Sin pensar que no es posible. No deseo la fama como meta de mi felicidad. No deseo el reconocimiento de todos en todo lo que hago. Esa tentaci√≥n tan subconsciente me acaba pasando factura. No quiero dejarme llevar por ese sabor agridulce que dejan las victorias. Siempre, detr√°s de una victoria, est√° el deseo de volver a triunfar. Es una cadena que nunca se termina. Siempre puedo lograr m√°s, alcanzar m√°s metas, realizar m√°s gestas. Puede ser que el personaje que quiero representar me coma por dentro. Pierdo la sensibilidad. Dejo de mirar a Dios porque me creo capaz de todo. Y eso no es posible. No puedo yo solo cargar con el peso del mundo. Necesito volverme hacia mi interior. Descansar. Necesito ahondar en lo m√°s profundo de mi alma. Necesito ver el rostro de Jes√ļs y descubrir en √©l mi verdad. Soy necesitado. Soy vulnerable. No lo puedo todo. Quiero descansar en la barca de Jes√ļs. Y aprender a vivir el fracaso con paz. ¬ŅD√≥nde est√° el umbral de mi tolerancia ante los fracasos? Hay personas aparentemente maduras que no saben reaccionar ante la m√°s m√≠nima contrariedad que encuentran en el camino. Se frustran. Se enfadan. Se alejan de los hombres. El umbral de tolerancia es muy bajo. Ante la m√°s m√≠nima frustraci√≥n reaccionan de forma inmadura. No quiero ser as√≠. Quiero tener una gran tolerancia ante el fracaso. Para poder tratar al √©xito y al fracaso como lo que son, dos impostores. Como dec√≠a Rudyard Kipling: ¬ęAl √©xito y al fracaso, esos dos impostores, tr√°talos siempre con la misma indiferencia¬Ľ. No es f√°cil tolerar bien la fama sin caer en la vanidad. Resistir bien los √©xitos sin dejarme llevar por la prepotencia. Y no es f√°cil resistir las derrotas sin hundirme. Sin desfallecer en la lucha. Sin desesperar. Tiene m√©rito ser capaz de levantarme despu√©s de una ca√≠da. Y luchar siempre. Hasta el final de la vida.
Este domingo preparamos el coraz√≥n para entrar en la Semana Santa. Nuestra semana sagrada. Esa semana en la que acompa√Īamos a Jes√ļs en su pasi√≥n, en su resurrecci√≥n. Comienza todo con la entrada en Jerusal√©n: ¬ęCuando se acercaban a Jerusal√©n y llegaron a Betfag√©, junto al monte de los Olivos, Jes√ļs mand√≥ dos disc√≠pulos, dici√©ndoles: - Id a la aldea de enfrente, encontrar√©is en seguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y tra√©dmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Se√Īor los necesita y los devolver√° pronto¬Ľ. Una borrica y un pollino. As√≠ comienza el camino. Llega a su ciudad, donde iba de ni√Īo con Mar√≠a y Jos√©. Ha llorado al verla de lejos. ¬°Cu√°ntos recuerdos en el templo! Llega a sus muros. Es valiente. Intuye lo que va a suceder. Sabe de la rabia de algunos hombres. Han decidido matarlo despu√©s de la resurrecci√≥n de L√°zaro. A √Čl y a L√°zaro. Tal vez ya no quer√≠an m√°s cambios en sus vidas c√≥modas. ¬°Cu√°ntas veces me pasa a m√≠! Me instalo en mi forma de mirar a Dios, de mirar la vida y no puedo abrirme a otra distinta. Aunque sea verdadera. Me siento inseguro, pierdo parte de mi poder, de la parcela que yo controlo. Prefiero mantenerme lejos. Eso hicieron algunos fariseos. Porque de cerca Jes√ļs les hubiera mirado al coraz√≥n. Quiz√°s no se hubieran podido resistir a su amor personal. De lejos, en cambio, es f√°cil juzgar y encasillar. Hoy Jes√ļs entra en su ciudad atravesando la puerta santa revestido de pobreza. Entra en la humildad de una borrica, de un pollino. No se puede entrar de otra manera al comenzar el camino hacia la muerte. Jes√ļs ha vivido ya la gloria de la fama. Ha experimentado c√≥mo tantos segu√≠an sus pasos y escuchaban sus palabras. Pero ahora sabe que es una semana sagrada, dolorosa, llena de esperanza. Va a necesitar ir muchos d√≠as a Betania para cargar el coraz√≥n. Tal vez por eso necesit√≥ Jes√ļs resucitar a L√°zaro, para descansar tambi√©n en √©l en medio de su dolor. Hoy Jes√ļs entra aclamado por el pueblo. Lo hace en la humildad de un pollino. Y hace realidad las palabras del profeta: ¬ęEsto ocurri√≥ para que se cumpliese lo que dijo el profeta: - Decid a la hija de Si√≥n: - Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de ac√©mila¬Ľ. La pobreza del rey de reyes. Un anuncio mesi√°nico. Un mes√≠as humilde. Es la pobreza del abajamiento que tanto nos desconcierta. No en un caballo altivo. No es un rey poderoso. Jes√ļs no tiene poder. No lleva un ej√©rcito. No le siguen hombres armados. S√≥lo un pu√Īado de hombres pobres y fieles. Y √Čl montado en un pollino, en una borrica. Es la pobreza que siempre me desconcierta. La humanidad de Dios que tal vez yo no espero. Es todo tan diferente a lo que el coraz√≥n sue√Īa. Deseo las cosas bellas. Anhelo los paisajes preciosos. Me gustan los honores y el reconocimiento. Quiero tener poder e influencia. Busco que me sigan y aplaudan. La humildad del pollino me resulta demasiado violenta o tal vez demasiado pac√≠fica. No impone, no despierta el miedo. Me parece demasiado chocante para un d√≠a de fiesta. ¬ŅNo es acaso Jes√ļs el rey de los jud√≠os? ¬ŅNo es √Čl el hijo de Dios al que todos siguen? Sus caminos no son nuestros caminos. El camino de Jes√ļs es el de la humildad, el de la pobreza y creo que no siempre es el m√≠o. Porque el m√≠o a veces es el del orgullo, el de la vanidad. Le√≠a el otro d√≠a sobre S. Ignacio: ¬ęAh√≠ se estrella su ideal de perfecci√≥n. Ah√≠ va de cabeza su orgullo. Hasta este momento todav√≠a √ć√Īigo no ha ca√≠do en la cuenta de que lo que Dios le pide no es que sea un √ć√Īigo irreal, puro y magn√≠fico; lo √ļnico que Dios quiere es que √ć√Īigo, con sus fuerzas y flaquezas, se deje enamorar, seducir por el Cristo pobre y humilde que le est√° esperando, y que se convierta en testigo y transmisor de ese amor¬Ľ[3]. A veces pretendo caminar altivo el camino de la cruz. Me creo capaz de vivir una santidad heroica digna de elogio. Quiero recorrer mi propia vida sin errores ni defectos. Como esa persona que me confesaba hace poco que tard√≥ muchos a√Īos en darse cuenta de que ella ten√≠a defectos y debilidades. Siendo ni√Īa hab√≠a aprendido a esconder sus flaquezas. No pod√≠a permitirse la duda, las l√°grimas, la pena, el error, la debilidad o el fracaso. Y as√≠ s√≥lo era capaz de ver los defectos y pobrezas del pr√≥jimo, de su esposo, de su familia, pero no los propios. Hasta tal punto que dudaba si realmente en ella hab√≠a alg√ļn defecto escondido. Y si lo hab√≠a, todo era posible, seguro que no era importante, tal vez nimio. No tendr√≠a relevancia en comparaci√≥n con los defectos que ella toleraba en el pr√≥jimo. Cuesta mucho aceptar que tengo debilidades. Revestirme de pobreza. Entrar montado en un pollino. Son gestos desprovistos de grandeza. El que se muestra d√©bil ante los dem√°s es porque es d√©bil. No es una pose. Y yo no quiero ser d√©bil. No me gusta la dependencia. Busco la autonom√≠a. Ser libre, ser yo el que hago y deshago. Y por eso me cuesta esa imagen d√©bil de Jes√ļs. Subido a un pollino, aclamado por los que lo ven entrar. Pero no tiene poder. ¬ŅC√≥mo va a vencer con su fuerza? ¬°Cu√°ntas dudas albergar√≠a ya el coraz√≥n de Judas! ¬°Cu√°ntas dudas alberga ya mi coraz√≥n! Una persona me pregunta: ¬ęNo entiendo muy bien de qu√© me sirve rezar. Al final siempre sucede lo que Dios quiere¬Ľ. Quise explicarle que la oraci√≥n cambia mi coraz√≥n. Me transformo en el poder de la oraci√≥n. Pido, doy gracias, alabo. Y Jes√ļs viene a caminar conmigo. No elimina el sufrimiento que no deseo. Me sostiene con su amor infinito, tan humano, tan divino. Se abaja a mi cruz para ayudarme a llevar el peso de mi madero. Es verdad que a veces me gustar√≠a ver m√°s su poder. Como a Judas. Como a esa persona llena de dudas. Puede ser que su impotencia me haga m√°s fr√°gil. Su indefensi√≥n aumente mi debilidad. Puede ser que en su humildad no me sienta protegido. Pero Jes√ļs quiere s√≥lo mostrarme el camino. Me anima a hacer lo mismo. Dejo de lado mis pretensiones humanas. Dejo de lado mi b√ļsqueda de poder. Me subo a su pollino indefenso.
Quiero unirme a todos los que lo alaban hoy. Ese domingo habr√≠a muchos hombres aclamando a Jes√ļs por las obras que hab√≠a realizado en sus vidas. Tendr√≠an algo particular por lo que darle las gracias. Una curaci√≥n, un milagro, una palabra, un momento en que Jes√ļs se acerc√≥ y se detuvo delante de ellos, una mirada. Cada uno recordar√≠a un lugar, unas manos que lo sanaron, levantaron, consolaron. Un abrazo. ¬ŅQu√© le agradezco hoy a Jes√ļs? Este domingo es el d√≠a para darle gracias a Jes√ļs en mi vida. Algo concreto. Jes√ļs apareci√≥ un d√≠a en mi camino. Lo alabo porque quiz√°s me ayud√≥ a caminar. Porque me sostuvo cuando yo ya me ca√≠a. Porque fue a buscarme cuando me alejaba de √Čl. Porque me esper√≥ en mis ausencias. Porque san√≥ mi coraz√≥n herido de soledad y de miedo. Porque calm√≥ las tormentas de mi mar interior, lleno de ira, de des√°nimo, de desilusi√≥n. Porque me mir√≥ hasta el fondo de mi coraz√≥n con ternura cuando yo no pod√≠a ni mirarme. Porque comi√≥ en mi mesa, sentado junto a m√≠. Lo alabo porque crey√≥ en m√≠ y me llam√≥ por mi nombre. Porque me am√≥ sin condiciones y sin medida. Lo alabo porque cuando estaba todo oscuro y yo no ve√≠a nada, ni sab√≠a hacia d√≥nde ir, me dijo al coraz√≥n: ¬ęNo temas, estoy contigo¬Ľ. Lo alabo por mis momentos de cruz en los que sent√≠ sus brazos. Por mis momentos de miedo en los que me anim√≥ a saltar en la fe. Lo alabo porque me llam√≥ en el lago a vivir con √Čl. Lo alabo porque puso en mi coraz√≥n una sed que no me deja quieto. Le doy gracias. Coloco mi vida a sus pies, mi manto, mis ramos de olivo. Jes√ļs, que sabe que mi coraz√≥n es fr√°gil, me acoge y recibe mi alabanza. Hoy es un d√≠a para dar las gracias. ¬°Cu√°ntas veces mi oraci√≥n es s√≥lo petici√≥n! Hoy miro a Jes√ļs. Sin ej√©rcito. Sin escudos. Sin protecci√≥n. A pleno d√≠a. Impotente. Montado en un pollino manso y vulnerable. Llega a m√≠, que estoy tantas veces amurallado. Que me defiendo tanto para que no me hagan da√Īo. Llega con sus amigos que tendr√≠an miedo, pero que no lo dejan en esta entrada. Van con √Čl. Sabe que esos hombres lo necesitan. Lo miro y lo aclamo con sus mismas palabras: ¬ę¬°Bendito el que viene en el nombre del Se√Īor!¬Ľ. ¬°Qu√© poco bendigo a Dios por las obras que hace en mi vida! ¬°Qu√© poco bendigo a los hombres por su amor y entrega! ¬°Qu√© poco agradezco y alabo! ¬°Cu√°nto me quejo, exijo y mido! Hoy es un d√≠a para agradecer y bendecir. Para alabar a Cristo. Que va a comenzar su semana de pasi√≥n por amor. Por un amor m√°s grande. Por el amor por el que yo fui creado. A veces las cosas no son s√≥lo blancas o negras. Hoy hay luz y miedo a la vez. Alegr√≠a e inquietud. Vida y muerte. Pienso en Mar√≠a, ese d√≠a de ramos junto a su Hijo, en silencio. Callada. Vive en el coraz√≥n lo que vive Jes√ļs. Alegr√≠a por poder ver cu√°nto bien ha hecho su Hijo. Miedo por el odio y la rabia de quienes lo buscan crey√©ndose en posesi√≥n de la verdad. Mar√≠a est√° junto a Jes√ļs, recibiendo con paz y con alegr√≠a el agradecimiento de tantos hombres. Quiero alegrarme con la alegr√≠a de este d√≠a de ramos. Veo a lo lejos la luz de la Pascua y eso me alegra el alma. Tengo tantas cosas que agradecer, tantos milagros que he visto. Por todo ello me arrodillo ante Jes√ļs para alabarlo.
Muchas veces la verdad queda oculta bajo la apariencia. As√≠ suele ser en la vida. As√≠ fue ese d√≠a en Jerusal√©n. Un rey entra en Jerusal√©n montado en un pollino. Un hombre aclamado por otros hombres. Oculto y desvelado a un mismo tiempo. ¬ŅEn qu√© se parece ese hombre aclamado por las multitudes al entrar en Jerusal√©n, a ese otro hombre al que todos quieren matar el viernes santo? ¬ŅNo hay un punto intermedio entre la gloria y la muerte? ¬ŅC√≥mo escribir la verdad de esa misma carne que un d√≠a despierta el seguimiento y poco despu√©s provoca la huida? Tal vez sea as√≠ de voluble mi coraz√≥n, mi amor que se tambalea y cae. ¬ŅD√≥nde est√° la verdad de las cosas? Jes√ļs es el mismo en el domingo de ramos que en el viernes santo. El mismo hombre muerto en la cruz y el mismo hombre resucitado. ¬ŅD√≥nde est√° su verdad? Es la misma verdad. La de hombre, la de Dios. A veces me cuesta distinguir bien la verdad de las personas bajo el caparaz√≥n de la apariencia. Bajo esa imagen que yo mismo me he formado de la realidad. A veces mis propios prejuicios no me dejan hacerme un juicio verdadero. Condeno el pecado de aquel que est√° ante m√≠. Veo con facilidad su impureza, su falta de valor. Pero no veo su verdad. Creo que influye mucho el ruido en mi coraz√≥n. Me aturden las opiniones de los hombres. Tengo otros juicios aprendidos. ¬ę¬ŅQu√© es la verdad?¬Ľ. Esa pregunta de Pilato permanece suspendida en el aire sin una respuesta. Sostenida por la fuerza de un amor imposible. Jes√ļs es la verdad, el camino, la vida. Jes√ļs quiere que yo viva en la verdad, pero eso a veces no es tan f√°cil. La obra de teatro ¬ęEl Pato salvaje¬Ľ de H. Ibsen se centra en la verdad y en la mentira. Parte del s√≠mil de lo que es la caza del pato salvaje. Si el pato recibe un disparo y no muere, queda herido. Entonces, para salvar su vida, se sumerge en el agua agarr√°ndose con el pico a las algas evitando as√≠ emerger. El perro se lanza al agua y lo saca a la superficie. Hubiera muerto igualmente ahogado bajo el agua. Ahora morir√° en manos del cazador. Una pregunta se nos plantea. ¬ŅEs mejor vivir agarrado a las algas huyendo del perro y al final morir en la oscuridad? ¬ŅO es mejor que te salve el perro de morir ahogado para luego dejarte a los pies del cazador? ¬ŅEs mejor vivir, sobrevivir hasta la muerte con la luz de una mentira que llena de color la vida? ¬ŅO enfrentarme a la verdad de mi alma y morir as√≠? Es el dilema. ¬ŅEs necesario enfrentarme siempre con mi verdad? ¬ŅTengo capacidad para besar mi propia verdad y aceptarla? ¬ŅC√≥mo hago para ayudar a otros a llevar su verdad? A veces quiero saber toda la verdad de las personas. O me empe√Īo en que ellos enfrenten su verdad. Olvido que todos tienen derecho a guardar la intimidad de su vida sagrada. Y yo no tengo derecho a saber todo lo que otros hacen. Adem√°s no todos est√°n preparados para vivir su propia verdad. No s√© c√≥mo mostrarle a alguien la mentira en la que vive. Tal vez no sea capaz de vivir en la verdad. Y yo no lo s√©. S√≥lo s√© que yo s√≠ quiero vivir en la verdad. Quiero aprender a ver mi verdad y besarla. Aunque me duela y pese. Aunque no tenga tanto brillo. Aunque sea montado en un pollino. Aunque me toque cargar con una cruz anodina. No me importa. Prefiero la verdad fuera del lago a la mentira bajo el agua. Pero no s√© si siempre es posible dar ese paso. Creo en el poder de Dios que tiene la sutileza para sacarme de mis mentiras. Su delicadeza es fruto de su amor. Esa forma suya de tratarme es la que me hace m√°s capaz para besar mi verdad. Hoy pocos ven la verdad de Jes√ļs. Pocos la conocen. Tambi√©n pocos son los que al pie de la cruz podr√°n decir como el centuri√≥n que Jes√ļs era verdaderamente el hijo de Dios. No es f√°cil ver la propia verdad. Y no es f√°cil ver la verdad de los hombres. Necesito un coraz√≥n m√°s puro, m√°s inocente, m√°s de Dios.
La Semana santa es una semana de silencio, no de ruidos. Pero s√© que a veces me dejo llevar por el ruido de los hombres que gritan. Hay demasiado ruido. El otro d√≠a le√≠a algo que me pareci√≥ muy verdadero: ¬ęEl ruido ha adquirido la nobleza que antes pose√≠a el silencio. Al hombre que habla se le aplaude. El silencioso es un pobre mendigo hacia el que ni siquiera merece la pena alzar la mirada. El hombre silencioso ya no es signo de contradicci√≥n, es s√≥lo un hombre que sobra. El que habla posee importancia y valor mientras que el que calla s√≥lo recibe poca consideraci√≥n. El hombre silencioso queda reducido a la nada. El simple hecho de hablar aporta valor. ¬ŅQue las palabras no tienen sentido? No importa¬Ľ[4]. El camino hacia la Pascua es una lucha ciega entre el ruido y el silencio. Hombres que gritan. Hombres que callan. Los gritos que aclaman y dan gloria. Los gritos que condenan y piden la muerte. Los silencios de los que huyen por miedo a la muerte. El silencio de Jes√ļs llevado al G√≥lgota, indefenso. Y luego su muerte silenciosa. Me impresiona esa lucha extra√Īa en mi propia alma entre el ruido y el silencio. En la vida parece que el que grita logra imponer su criterio y su opini√≥n mejor que el que calla. Y el que guarda silencio pierde todo cr√©dito y admiraci√≥n. El que calla cede, falla, es olvidado, ignorado, se vuelve invisible. Tal vez por eso gritan tanto hoy los hombres para hacerse o√≠r. Su grito vale m√°s que su palabra, m√°s que su silencio. Yo mismo grito muchas veces y se turba mi juicio. Pero no por gritar poseo la verdad. Aunque la fuerza de mis gritos parezca imponerla. Pero no es verdad. Hoy aclaman a Jes√ļs el entrar en Jerusal√©n. Y no por eso la ciudad se rinde a los pies del nuevo rey. Los gritos se ahogan. Los mantos quedan tirados en el camino junto a los ramos de olivo. A los gritos y a los cantos sucede un hondo silencio. Y en ese silencio trascurren los d√≠as de Pascua. Gritos de los hombres en el templo convertido en mercado. Gritos de los hombres queluego pedir√°n la muerte de Jes√ļs. El silencio sin defensa de Jes√ļs ante Pilato. No hay gritos. S√≥lo un llanto silencioso de los que aman, de los que esperan, de los que aguardan. Pero los gritos del odio tienen m√°s fuerza. Imponen la cruz. Todos los oyen. Hoy parece que si no grito no me oyen. Si no alzo la voz no existo. Pero sigo creyendo yo en el poder silencioso del silencio. Una poes√≠a habla de ese silencio verdadero que est√° en m√≠. Dios habla: ¬ęMe pides m√°s silencio y el silencio est√° en ti. Conf√≠a a m√≠ tus voces y estas acallar√°n. Quiero ser el Dios que escucha tu voz, El que te descubre los pensamientos que te entristecen y no te dejan vivir. Quiero ser el Dios que dulcifica tus penas. Que agranda las puertas de entrada y de salida. Que te acompa√Īa en tu responsabilidad y te libera cuando te esclaviza. Que te libera de los agobios y asume tus cargas. Me pides silencio para que pueda hablarte. B√ļscalo pero no dejes entrar la culpa ni la tristeza si no das con √©l. Y nunca creas que te quiero m√°s cuando m√°s en silencio est√°s. Pero si me pides Silencio, ¬ŅC√≥mo no te lo voy a dar? Y cuando lo tengas, tr√°talo como tratas el aire, que existe y que no procuras atrapar. Y cuando lo tengas, s√≥lo lo tienes que gozar. Yo soy el silencio y en ti quiero descansar¬Ľ. Me falta silencio. Menos palabras. M√°s presencia de Dios en el alma. El silencio no se impone por su fuerza. El silencio de Jes√ļs camino al Calvario me sobrecoge. Se dejar√° torturar y matar sin decir nada. Igual que hoy se deja alabar y bendecir guardando silencio. Quiero vivir as√≠ las injusticias. Aceptar muchas cosas en silencio, sin gritar, sin clamar a Dios, sin escandalizarme. Ese silencio santo es el que anhelo.
Me gustar√≠a comenzar con √Čl su camino hasta la cruz. Siempre le pido que me acompa√Īe √Čl a m√≠. Me gustar√≠a, por una vez, salir de m√≠ y estar a su lado. Y al lado de sus rostros en el mundo, los que m√°s sufren. Le pido a Mar√≠a, que est√° callada en este d√≠a, que me ayude a ir a su lado. Y a vivir con √Čl estos d√≠as de incertidumbre y caos en Jerusal√©n. Esos d√≠as antes de la pascua en que Jes√ļs durante el d√≠a va al templo y se expone con sus palabras y sus hechos. Ora en el huerto de los Olivos con su Padre. Y luego en la noche coge fuerzas de amor en Betania, con sus amigos. Quiero acompa√Īarlo en la cena del jueves. Sentarme a su lado, dejarme lavar por √Čl. Quiero reposar mi coraz√≥n cansado en el suyo. Recostarme en su pecho como Juan. Prometerle como Pedro amor eterno. Recibir ese pan partido que no comprendo. Quiero orar con √Čl en Getseman√≠ y entregarme con mi dolor como √Čl lo hizo. Quiero velar dormido, o sin dormirme, con mucho miedo a sufrir. Quiero seguirlo de lejos cuando lo prendan. No s√© qu√© hacer sin √Čl. Me preguntan y lo niego. Tengo miedo. Digo que no lo conozco, que no soy de los suyos, que no hablo como √Čl. Digo que s√≠, que un d√≠a lo conoc√≠, pero que ahora ya no le pertenezco. √Čl me mirar√° con amor infinito. Esa mirada de amor tan profunda. Nunca me han mirado as√≠. Lloro. Yo no conoc√≠a ese amor. Lloro porque soy fr√°gil. Me duele. Pero creo en que su perd√≥n es posible. Le acompa√Īo esas horas de oscuridad junto a la cisterna en la que Jes√ļs pasa su √ļltima noche. Lo condenan. Yo no lo entiendo. Mienten. Es injusto. Lo hacen de noche. Jes√ļs entr√≥ de d√≠a pero ellos lo condenan de noche. Es la hora de la tiniebla. Dios calla. Dios est√° atado ante la libertad del hombre. Dios vive el pozo de soledad que vivimos los hombres. Las horas pasan lentamente. Jes√ļs ama m√°s que nunca. Quiero estar con √Čl cuando caiga bajo la cruz que carga. Cuando caiga por mi peso, por mi pecado, por mi dureza. Cuando se levante ante m√≠ y me mire desde la cruz perdon√°ndome, am√°ndome, abraz√°ndome, olvid√°ndose de s√≠ mismo por amor a m√≠. Quiero tocar su herida, palpar su amor hecho consuelo y compasi√≥n. El amor de Dios que se meti√≥ en la carne y se clav√≥ en la cruz, y en mi coraz√≥n. Quiero vivir a su lado cuando descorran la losa del sepulcro y se llenen de luz sus heridas, su lanzada en el pecho. Quiero estar cuando me pregunte si lo amo. Y yo no se lo pregunto a √Čl porque me lo ha demostrado con hechos. Yo creo. Y mi vida comienza de nuevo desde ese lugar. Hoy comienzo un camino. Jes√ļs me mira. Yo lo recibo llegando hasta m√≠. Lo alabo. Le doy gracias. Pongo mi vida a sus pies para que la pise con sus pies sagrados. Y le pregunto si puedo estar con √Čl. Me necesita. Me parece imposible. Quiero estar con √Čl.
Tal vez la fama y el poder, el √©xito y el reconocimiento, mueven con demasiada fuerza el coraz√≥n del hombre. No quiero que la fama y el poder sean el objeto de mis sue√Īos. El otro d√≠a le√≠a una reflexi√≥n interesante de Pedro Luis Uriarte: ¬ęDej√© el banco porque de tanto respirar incienso, la persona se estaba muriendo aplastada por el personaje. El poder es la droga por excelencia, te cristaliza el coraz√≥n, te cambia como persona. Despu√©s de a√Īos de √©xitos ten√≠a que parar. Cuando est√°s a m√°xima presi√≥n tienes poder, todo te ha salido bien, tienes tal seguridad en ti mismo que te conviertes en una m√°quina que va anulando a la persona¬Ľ. No quiero que el personaje consuma a la persona. Ni que el poder sea la obsesi√≥n de mis pasos. No quiero que la fama y el reconocimiento sean ese poder que sostenga mi vida. Tengo claro que el poder permite cambiar el mundo. ¬°Qu√© sutil su atracci√≥n! ¬°Cu√°nta fuerza tiene! Tira con pasi√≥n de las fibras de mi alma. El poder parece hacer posible el cambio. El poder me lo dan el conocimiento, el reconocimiento, el √©xito, los logros. Siempre quiero hacerlo todo bien, tener √©xito. Lo tengo claro. Tal vez es la semilla de perfeccionismo que hay en el alma humana. El deseo de triunfar en todo. Ser el primero. Vencer todos los obst√°culos. Ganar siempre. Travis Bradberry habla de una actitud t√≥xica: ¬ęLa perfecci√≥n equivale a √©xito. Los seres humanos, por naturaleza, son falibles. Si tu objetivo es la perfecci√≥n, siempre te quedar√° sensaci√≥n de fracaso y acabar√°s perdiendo el tiempo en lamentarte por no haber logrado lo que te propon√≠as, en vez de disfrutar de lo que s√≠ has podido conseguir¬Ľ. ¬°Qu√© importante es educarme y educar a otros en la tolerancia frente a los fracasos! Todos vamos a fracasar tarde o temprano. Dec√≠a un entrenador de f√ļtbol: ¬ęS√≥lo en el diccionario √©xito est√° antes que trabajo¬Ľ. El verdadero √©xito en la vida es trabajar sin descanso pensando en la meta. Caerme y volverme a levantar sin demora. Tropezar una y otra vez sin dejar de so√Īar. Alzar la mirada a lo alto cuando la tentaci√≥n es permanecer estancado en mi tristeza. ¬°Cu√°nto bien me hace la humildad de las ca√≠das! Porque corro el riesgo de caer en la vanidad cuando me creo capaz de todo. El otro d√≠a le√≠a: ¬ęCuanto m√°s nos revestimos de gloria y honores, cuanto mayor en nuestra dignidad, cuanto m√°s revestidos estamos de responsabilidades p√ļblicas, de prestigio y de cargas temporales como laicos, sacerdotes u obispos, m√°s necesidad tenemos de avanzar en la humildad y de cultivar cuidadosamente la dimensi√≥n sagrada de nuestra vida interior, procurando constantemente ver el rostro de Dios en la oraci√≥n¬Ľ[2]. Mirar hacia dentro. No buscar continuamente la aprobaci√≥n del mundo. El eco de mis palabras, de mis gestos. Quiero vivir d√°ndolo todo, porque el trabajo es la clave de una vida lograda, plena y feliz. No el √©xito. S√≠ el trabajo y la entrega. No el hacerlo todo bien. S√≠ el intentarlo siempre luchando hasta el final. Sin pensar que no es posible. No deseo la fama como meta de mi felicidad. No deseo el reconocimiento de todos en todo lo que hago. Esa tentaci√≥n tan subconsciente me acaba pasando factura. No quiero dejarme llevar por ese sabor agridulce que dejan las victorias. Siempre, detr√°s de una victoria, est√° el deseo de volver a triunfar. Es una cadena que nunca se termina. Siempre puedo lograr m√°s, alcanzar m√°s metas, realizar m√°s gestas. Puede ser que el personaje que quiero representar me coma por dentro. Pierdo la sensibilidad. Dejo de mirar a Dios porque me creo capaz de todo. Y eso no es posible. No puedo yo solo cargar con el peso del mundo. Necesito volverme hacia mi interior. Descansar. Necesito ahondar en lo m√°s profundo de mi alma. Necesito ver el rostro de Jes√ļs y descubrir en √©l mi verdad. Soy necesitado. Soy vulnerable. No lo puedo todo. Quiero descansar en la barca de Jes√ļs. Y aprender a vivir el fracaso con paz. ¬ŅD√≥nde est√° el umbral de mi tolerancia ante los fracasos? Hay personas aparentemente maduras que no saben reaccionar ante la m√°s m√≠nima contrariedad que encuentran en el camino. Se frustran. Se enfadan. Se alejan de los hombres. El umbral de tolerancia es muy bajo. Ante la m√°s m√≠nima frustraci√≥n reaccionan de forma inmadura. No quiero ser as√≠. Quiero tener una gran tolerancia ante el fracaso. Para poder tratar al √©xito y al fracaso como lo que son, dos impostores. Como dec√≠a Rudyard Kipling: ¬ęAl √©xito y al fracaso, esos dos impostores, tr√°talos siempre con la misma indiferencia¬Ľ. No es f√°cil tolerar bien la fama sin caer en la vanidad. Resistir bien los √©xitos sin dejarme llevar por la prepotencia. Y no es f√°cil resistir las derrotas sin hundirme. Sin desfallecer en la lucha. Sin desesperar. Tiene m√©rito ser capaz de levantarme despu√©s de una ca√≠da. Y luchar siempre. Hasta el final de la vida.
Este domingo preparamos el coraz√≥n para entrar en la Semana Santa. Nuestra semana sagrada. Esa semana en la que acompa√Īamos a Jes√ļs en su pasi√≥n, en su resurrecci√≥n. Comienza todo con la entrada en Jerusal√©n: ¬ęCuando se acercaban a Jerusal√©n y llegaron a Betfag√©, junto al monte de los Olivos, Jes√ļs mand√≥ dos disc√≠pulos, dici√©ndoles: - Id a la aldea de enfrente, encontrar√©is en seguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y tra√©dmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Se√Īor los necesita y los devolver√° pronto¬Ľ. Una borrica y un pollino. As√≠ comienza el camino. Llega a su ciudad, donde iba de ni√Īo con Mar√≠a y Jos√©. Ha llorado al verla de lejos. ¬°Cu√°ntos recuerdos en el templo! Llega a sus muros. Es valiente. Intuye lo que va a suceder. Sabe de la rabia de algunos hombres. Han decidido matarlo despu√©s de la resurrecci√≥n de L√°zaro. A √Čl y a L√°zaro. Tal vez ya no quer√≠an m√°s cambios en sus vidas c√≥modas. ¬°Cu√°ntas veces me pasa a m√≠! Me instalo en mi forma de mirar a Dios, de mirar la vida y no puedo abrirme a otra distinta. Aunque sea verdadera. Me siento inseguro, pierdo parte de mi poder, de la parcela que yo controlo. Prefiero mantenerme lejos. Eso hicieron algunos fariseos. Porque de cerca Jes√ļs les hubiera mirado al coraz√≥n. Quiz√°s no se hubieran podido resistir a su amor personal. De lejos, en cambio, es f√°cil juzgar y encasillar. Hoy Jes√ļs entra en su ciudad atravesando la puerta santa revestido de pobreza. Entra en la humildad de una borrica, de un pollino. No se puede entrar de otra manera al comenzar el camino hacia la muerte. Jes√ļs ha vivido ya la gloria de la fama. Ha experimentado c√≥mo tantos segu√≠an sus pasos y escuchaban sus palabras. Pero ahora sabe que es una semana sagrada, dolorosa, llena de esperanza. Va a necesitar ir muchos d√≠as a Betania para cargar el coraz√≥n. Tal vez por eso necesit√≥ Jes√ļs resucitar a L√°zaro, para descansar tambi√©n en √©l en medio de su dolor. Hoy Jes√ļs entra aclamado por el pueblo. Lo hace en la humildad de un pollino. Y hace realidad las palabras del profeta: ¬ęEsto ocurri√≥ para que se cumpliese lo que dijo el profeta: - Decid a la hija de Si√≥n: - Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de ac√©mila¬Ľ. La pobreza del rey de reyes. Un anuncio mesi√°nico. Un mes√≠as humilde. Es la pobreza del abajamiento que tanto nos desconcierta. No en un caballo altivo. No es un rey poderoso. Jes√ļs no tiene poder. No lleva un ej√©rcito. No le siguen hombres armados. S√≥lo un pu√Īado de hombres pobres y fieles. Y √Čl montado en un pollino, en una borrica. Es la pobreza que siempre me desconcierta. La humanidad de Dios que tal vez yo no espero. Es todo tan diferente a lo que el coraz√≥n sue√Īa. Deseo las cosas bellas. Anhelo los paisajes preciosos. Me gustan los honores y el reconocimiento. Quiero tener poder e influencia. Busco que me sigan y aplaudan. La humildad del pollino me resulta demasiado violenta o tal vez demasiado pac√≠fica. No impone, no despierta el miedo. Me parece demasiado chocante para un d√≠a de fiesta. ¬ŅNo es acaso Jes√ļs el rey de los jud√≠os? ¬ŅNo es √Čl el hijo de Dios al que todos siguen? Sus caminos no son nuestros caminos. El camino de Jes√ļs es el de la humildad, el de la pobreza y creo que no siempre es el m√≠o. Porque el m√≠o a veces es el del orgullo, el de la vanidad. Le√≠a el otro d√≠a sobre S. Ignacio: ¬ęAh√≠ se estrella su ideal de perfecci√≥n. Ah√≠ va de cabeza su orgullo. Hasta este momento todav√≠a √ć√Īigo no ha ca√≠do en la cuenta de que lo que Dios le pide no es que sea un √ć√Īigo irreal, puro y magn√≠fico; lo √ļnico que Dios quiere es que √ć√Īigo, con sus fuerzas y flaquezas, se deje enamorar, seducir por el Cristo pobre y humilde que le est√° esperando, y que se convierta en testigo y transmisor de ese amor¬Ľ[3]. A veces pretendo caminar altivo el camino de la cruz. Me creo capaz de vivir una santidad heroica digna de elogio. Quiero recorrer mi propia vida sin errores ni defectos. Como esa persona que me confesaba hace poco que tard√≥ muchos a√Īos en darse cuenta de que ella ten√≠a defectos y debilidades. Siendo ni√Īa hab√≠a aprendido a esconder sus flaquezas. No pod√≠a permitirse la duda, las l√°grimas, la pena, el error, la debilidad o el fracaso. Y as√≠ s√≥lo era capaz de ver los defectos y pobrezas del pr√≥jimo, de su esposo, de su familia, pero no los propios. Hasta tal punto que dudaba si realmente en ella hab√≠a alg√ļn defecto escondido. Y si lo hab√≠a, todo era posible, seguro que no era importante, tal vez nimio. No tendr√≠a relevancia en comparaci√≥n con los defectos que ella toleraba en el pr√≥jimo. Cuesta mucho aceptar que tengo debilidades. Revestirme de pobreza. Entrar montado en un pollino. Son gestos desprovistos de grandeza. El que se muestra d√©bil ante los dem√°s es porque es d√©bil. No es una pose. Y yo no quiero ser d√©bil. No me gusta la dependencia. Busco la autonom√≠a. Ser libre, ser yo el que hago y deshago. Y por eso me cuesta esa imagen d√©bil de Jes√ļs. Subido a un pollino, aclamado por los que lo ven entrar. Pero no tiene poder. ¬ŅC√≥mo va a vencer con su fuerza? ¬°Cu√°ntas dudas albergar√≠a ya el coraz√≥n de Judas! ¬°Cu√°ntas dudas alberga ya mi coraz√≥n! Una persona me pregunta: ¬ęNo entiendo muy bien de qu√© me sirve rezar. Al final siempre sucede lo que Dios quiere¬Ľ. Quise explicarle que la oraci√≥n cambia mi coraz√≥n. Me transformo en el poder de la oraci√≥n. Pido, doy gracias, alabo. Y Jes√ļs viene a caminar conmigo. No elimina el sufrimiento que no deseo. Me sostiene con su amor infinito, tan humano, tan divino. Se abaja a mi cruz para ayudarme a llevar el peso de mi madero. Es verdad que a veces me gustar√≠a ver m√°s su poder. Como a Judas. Como a esa persona llena de dudas. Puede ser que su impotencia me haga m√°s fr√°gil. Su indefensi√≥n aumente mi debilidad. Puede ser que en su humildad no me sienta protegido. Pero Jes√ļs quiere s√≥lo mostrarme el camino. Me anima a hacer lo mismo. Dejo de lado mis pretensiones humanas. Dejo de lado mi b√ļsqueda de poder. Me subo a su pollino indefenso.
Quiero unirme a todos los que lo alaban hoy. Ese domingo habr√≠a muchos hombres aclamando a Jes√ļs por las obras que hab√≠a realizado en sus vidas. Tendr√≠an algo particular por lo que darle las gracias. Una curaci√≥n, un milagro, una palabra, un momento en que Jes√ļs se acerc√≥ y se detuvo delante de ellos, una mirada. Cada uno recordar√≠a un lugar, unas manos que lo sanaron, levantaron, consolaron. Un abrazo. ¬ŅQu√© le agradezco hoy a Jes√ļs? Este domingo es el d√≠a para darle gracias a Jes√ļs en mi vida. Algo concreto. Jes√ļs apareci√≥ un d√≠a en mi camino. Lo alabo porque quiz√°s me ayud√≥ a caminar. Porque me sostuvo cuando yo ya me ca√≠a. Porque fue a buscarme cuando me alejaba de √Čl. Porque me esper√≥ en mis ausencias. Porque san√≥ mi coraz√≥n herido de soledad y de miedo. Porque calm√≥ las tormentas de mi mar interior, lleno de ira, de des√°nimo, de desilusi√≥n. Porque me mir√≥ hasta el fondo de mi coraz√≥n con ternura cuando yo no pod√≠a ni mirarme. Porque comi√≥ en mi mesa, sentado junto a m√≠. Lo alabo porque crey√≥ en m√≠ y me llam√≥ por mi nombre. Porque me am√≥ sin condiciones y sin medida. Lo alabo porque cuando estaba todo oscuro y yo no ve√≠a nada, ni sab√≠a hacia d√≥nde ir, me dijo al coraz√≥n: ¬ęNo temas, estoy contigo¬Ľ. Lo alabo por mis momentos de cruz en los que sent√≠ sus brazos. Por mis momentos de miedo en los que me anim√≥ a saltar en la fe. Lo alabo porque me llam√≥ en el lago a vivir con √Čl. Lo alabo porque puso en mi coraz√≥n una sed que no me deja quieto. Le doy gracias. Coloco mi vida a sus pies, mi manto, mis ramos de olivo. Jes√ļs, que sabe que mi coraz√≥n es fr√°gil, me acoge y recibe mi alabanza. Hoy es un d√≠a para dar las gracias. ¬°Cu√°ntas veces mi oraci√≥n es s√≥lo petici√≥n! Hoy miro a Jes√ļs. Sin ej√©rcito. Sin escudos. Sin protecci√≥n. A pleno d√≠a. Impotente. Montado en un pollino manso y vulnerable. Llega a m√≠, que estoy tantas veces amurallado. Que me defiendo tanto para que no me hagan da√Īo. Llega con sus amigos que tendr√≠an miedo, pero que no lo dejan en esta entrada. Van con √Čl. Sabe que esos hombres lo necesitan. Lo miro y lo aclamo con sus mismas palabras: ¬ę¬°Bendito el que viene en el nombre del Se√Īor!¬Ľ. ¬°Qu√© poco bendigo a Dios por las obras que hace en mi vida! ¬°Qu√© poco bendigo a los hombres por su amor y entrega! ¬°Qu√© poco agradezco y alabo! ¬°Cu√°nto me quejo, exijo y mido! Hoy es un d√≠a para agradecer y bendecir. Para alabar a Cristo. Que va a comenzar su semana de pasi√≥n por amor. Por un amor m√°s grande. Por el amor por el que yo fui creado. A veces las cosas no son s√≥lo blancas o negras. Hoy hay luz y miedo a la vez. Alegr√≠a e inquietud. Vida y muerte. Pienso en Mar√≠a, ese d√≠a de ramos junto a su Hijo, en silencio. Callada. Vive en el coraz√≥n lo que vive Jes√ļs. Alegr√≠a por poder ver cu√°nto bien ha hecho su Hijo. Miedo por el odio y la rabia de quienes lo buscan crey√©ndose en posesi√≥n de la verdad. Mar√≠a est√° junto a Jes√ļs, recibiendo con paz y con alegr√≠a el agradecimiento de tantos hombres. Quiero alegrarme con la alegr√≠a de este d√≠a de ramos. Veo a lo lejos la luz de la Pascua y eso me alegra el alma. Tengo tantas cosas que agradecer, tantos milagros que he visto. Por todo ello me arrodillo ante Jes√ļs para alabarlo.
Muchas veces la verdad queda oculta bajo la apariencia. As√≠ suele ser en la vida. As√≠ fue ese d√≠a en Jerusal√©n. Un rey entra en Jerusal√©n montado en un pollino. Un hombre aclamado por otros hombres. Oculto y desvelado a un mismo tiempo. ¬ŅEn qu√© se parece ese hombre aclamado por las multitudes al entrar en Jerusal√©n, a ese otro hombre al que todos quieren matar el viernes santo? ¬ŅNo hay un punto intermedio entre la gloria y la muerte? ¬ŅC√≥mo escribir la verdad de esa misma carne que un d√≠a despierta el seguimiento y poco despu√©s provoca la huida? Tal vez sea as√≠ de voluble mi coraz√≥n, mi amor que se tambalea y cae. ¬ŅD√≥nde est√° la verdad de las cosas? Jes√ļs es el mismo en el domingo de ramos que en el viernes santo. El mismo hombre muerto en la cruz y el mismo hombre resucitado. ¬ŅD√≥nde est√° su verdad? Es la misma verdad. La de hombre, la de Dios. A veces me cuesta distinguir bien la verdad de las personas bajo el caparaz√≥n de la apariencia. Bajo esa imagen que yo mismo me he formado de la realidad. A veces mis propios prejuicios no me dejan hacerme un juicio verdadero. Condeno el pecado de aquel que est√° ante m√≠. Veo con facilidad su impureza, su falta de valor. Pero no veo su verdad. Creo que influye mucho el ruido en mi coraz√≥n. Me aturden las opiniones de los hombres. Tengo otros juicios aprendidos. ¬ę¬ŅQu√© es la verdad?¬Ľ. Esa pregunta de Pilato permanece suspendida en el aire sin una respuesta. Sostenida por la fuerza de un amor imposible. Jes√ļs es la verdad, el camino, la vida. Jes√ļs quiere que yo viva en la verdad, pero eso a veces no es tan f√°cil. La obra de teatro ¬ęEl Pato salvaje¬Ľ de H. Ibsen se centra en la verdad y en la mentira. Parte del s√≠mil de lo que es la caza del pato salvaje. Si el pato recibe un disparo y no muere, queda herido. Entonces, para salvar su vida, se sumerge en el agua agarr√°ndose con el pico a las algas evitando as√≠ emerger. El perro se lanza al agua y lo saca a la superficie. Hubiera muerto igualmente ahogado bajo el agua. Ahora morir√° en manos del cazador. Una pregunta se nos plantea. ¬ŅEs mejor vivir agarrado a las algas huyendo del perro y al final morir en la oscuridad? ¬ŅO es mejor que te salve el perro de morir ahogado para luego dejarte a los pies del cazador? ¬ŅEs mejor vivir, sobrevivir hasta la muerte con la luz de una mentira que llena de color la vida? ¬ŅO enfrentarme a la verdad de mi alma y morir as√≠? Es el dilema. ¬ŅEs necesario enfrentarme siempre con mi verdad? ¬ŅTengo capacidad para besar mi propia verdad y aceptarla? ¬ŅC√≥mo hago para ayudar a otros a llevar su verdad? A veces quiero saber toda la verdad de las personas. O me empe√Īo en que ellos enfrenten su verdad. Olvido que todos tienen derecho a guardar la intimidad de su vida sagrada. Y yo no tengo derecho a saber todo lo que otros hacen. Adem√°s no todos est√°n preparados para vivir su propia verdad. No s√© c√≥mo mostrarle a alguien la mentira en la que vive. Tal vez no sea capaz de vivir en la verdad. Y yo no lo s√©. S√≥lo s√© que yo s√≠ quiero vivir en la verdad. Quiero aprender a ver mi verdad y besarla. Aunque me duela y pese. Aunque no tenga tanto brillo. Aunque sea montado en un pollino. Aunque me toque cargar con una cruz anodina. No me importa. Prefiero la verdad fuera del lago a la mentira bajo el agua. Pero no s√© si siempre es posible dar ese paso. Creo en el poder de Dios que tiene la sutileza para sacarme de mis mentiras. Su delicadeza es fruto de su amor. Esa forma suya de tratarme es la que me hace m√°s capaz para besar mi verdad. Hoy pocos ven la verdad de Jes√ļs. Pocos la conocen. Tambi√©n pocos son los que al pie de la cruz podr√°n decir como el centuri√≥n que Jes√ļs era verdaderamente el hijo de Dios. No es f√°cil ver la propia verdad. Y no es f√°cil ver la verdad de los hombres. Necesito un coraz√≥n m√°s puro, m√°s inocente, m√°s de Dios.
La Semana santa es una semana de silencio, no de ruidos. Pero s√© que a veces me dejo llevar por el ruido de los hombres que gritan. Hay demasiado ruido. El otro d√≠a le√≠a algo que me pareci√≥ muy verdadero: ¬ęEl ruido ha adquirido la nobleza que antes pose√≠a el silencio. Al hombre que habla se le aplaude. El silencioso es un pobre mendigo hacia el que ni siquiera merece la pena alzar la mirada. El hombre silencioso ya no es signo de contradicci√≥n, es s√≥lo un hombre que sobra. El que habla posee importancia y valor mientras que el que calla s√≥lo recibe poca consideraci√≥n. El hombre silencioso queda reducido a la nada. El simple hecho de hablar aporta valor. ¬ŅQue las palabras no tienen sentido? No importa¬Ľ[4]. El camino hacia la Pascua es una lucha ciega entre el ruido y el silencio. Hombres que gritan. Hombres que callan. Los gritos que aclaman y dan gloria. Los gritos que condenan y piden la muerte. Los silencios de los que huyen por miedo a la muerte. El silencio de Jes√ļs llevado al G√≥lgota, indefenso. Y luego su muerte silenciosa. Me impresiona esa lucha extra√Īa en mi propia alma entre el ruido y el silencio. En la vida parece que el que grita logra imponer su criterio y su opini√≥n mejor que el que calla. Y el que guarda silencio pierde todo cr√©dito y admiraci√≥n. El que calla cede, falla, es olvidado, ignorado, se vuelve invisible. Tal vez por eso gritan tanto hoy los hombres para hacerse o√≠r. Su grito vale m√°s que su palabra, m√°s que su silencio. Yo mismo grito muchas veces y se turba mi juicio. Pero no por gritar poseo la verdad. Aunque la fuerza de mis gritos parezca imponerla. Pero no es verdad. Hoy aclaman a Jes√ļs el entrar en Jerusal√©n. Y no por eso la ciudad se rinde a los pies del nuevo rey. Los gritos se ahogan. Los mantos quedan tirados en el camino junto a los ramos de olivo. A los gritos y a los cantos sucede un hondo silencio. Y en ese silencio trascurren los d√≠as de Pascua. Gritos de los hombres en el templo convertido en mercado. Gritos de los hombres queluego pedir√°n la muerte de Jes√ļs. El silencio sin defensa de Jes√ļs ante Pilato. No hay gritos. S√≥lo un llanto silencioso de los que aman, de los que esperan, de los que aguardan. Pero los gritos del odio tienen m√°s fuerza. Imponen la cruz. Todos los oyen. Hoy parece que si no grito no me oyen. Si no alzo la voz no existo. Pero sigo creyendo yo en el poder silencioso del silencio. Una poes√≠a habla de ese silencio verdadero que est√° en m√≠. Dios habla: ¬ęMe pides m√°s silencio y el silencio est√° en ti. Conf√≠a a m√≠ tus voces y estas acallar√°n. Quiero ser el Dios que escucha tu voz, El que te descubre los pensamientos que te entristecen y no te dejan vivir. Quiero ser el Dios que dulcifica tus penas. Que agranda las puertas de entrada y de salida. Que te acompa√Īa en tu responsabilidad y te libera cuando te esclaviza. Que te libera de los agobios y asume tus cargas. Me pides silencio para que pueda hablarte. B√ļscalo pero no dejes entrar la culpa ni la tristeza si no das con √©l. Y nunca creas que te quiero m√°s cuando m√°s en silencio est√°s. Pero si me pides Silencio, ¬ŅC√≥mo no te lo voy a dar? Y cuando lo tengas, tr√°talo como tratas el aire, que existe y que no procuras atrapar. Y cuando lo tengas, s√≥lo lo tienes que gozar. Yo soy el silencio y en ti quiero descansar¬Ľ. Me falta silencio. Menos palabras. M√°s presencia de Dios en el alma. El silencio no se impone por su fuerza. El silencio de Jes√ļs camino al Calvario me sobrecoge. Se dejar√° torturar y matar sin decir nada. Igual que hoy se deja alabar y bendecir guardando silencio. Quiero vivir as√≠ las injusticias. Aceptar muchas cosas en silencio, sin gritar, sin clamar a Dios, sin escandalizarme. Ese silencio santo es el que anhelo.
Me gustar√≠a comenzar con √Čl su camino hasta la cruz. Siempre le pido que me acompa√Īe √Čl a m√≠. Me gustar√≠a, por una vez, salir de m√≠ y estar a su lado. Y al lado de sus rostros en el mundo, los que m√°s sufren. Le pido a Mar√≠a, que est√° callada en este d√≠a, que me ayude a ir a su lado. Y a vivir con √Čl estos d√≠as de incertidumbre y caos en Jerusal√©n. Esos d√≠as antes de la pascua en que Jes√ļs durante el d√≠a va al templo y se expone con sus palabras y sus hechos. Ora en el huerto de los Olivos con su Padre. Y luego en la noche coge fuerzas de amor en Betania, con sus amigos. Quiero acompa√Īarlo en la cena del jueves. Sentarme a su lado, dejarme lavar por √Čl. Quiero reposar mi coraz√≥n cansado en el suyo. Recostarme en su pecho como Juan. Prometerle como Pedro amor eterno. Recibir ese pan partido que no comprendo. Quiero orar con √Čl en Getseman√≠ y entregarme con mi dolor como √Čl lo hizo. Quiero velar dormido, o sin dormirme, con mucho miedo a sufrir. Quiero seguirlo de lejos cuando lo prendan. No s√© qu√© hacer sin √Čl. Me preguntan y lo niego. Tengo miedo. Digo que no lo conozco, que no soy de los suyos, que no hablo como √Čl. Digo que s√≠, que un d√≠a lo conoc√≠, pero que ahora ya no le pertenezco. √Čl me mirar√° con amor infinito. Esa mirada de amor tan profunda. Nunca me han mirado as√≠. Lloro. Yo no conoc√≠a ese amor. Lloro porque soy fr√°gil. Me duele. Pero creo en que su perd√≥n es posible. Le acompa√Īo esas horas de oscuridad junto a la cisterna en la que Jes√ļs pasa su √ļltima noche. Lo condenan. Yo no lo entiendo. Mienten. Es injusto. Lo hacen de noche. Jes√ļs entr√≥ de d√≠a pero ellos lo condenan de noche. Es la hora de la tiniebla. Dios calla. Dios est√° atado ante la libertad del hombre. Dios vive el pozo de soledad que vivimos los hombres. Las horas pasan lentamente. Jes√ļs ama m√°s que nunca. Quiero estar con √Čl cuando caiga bajo la cruz que carga. Cuando caiga por mi peso, por mi pecado, por mi dureza. Cuando se levante ante m√≠ y me mire desde la cruz perdon√°ndome, am√°ndome, abraz√°ndome, olvid√°ndose de s√≠ mismo por amor a m√≠. Quiero tocar su herida, palpar su amor hecho consuelo y compasi√≥n. El amor de Dios que se meti√≥ en la carne y se clav√≥ en la cruz, y en mi coraz√≥n. Quiero vivir a su lado cuando descorran la losa del sepulcro y se llenen de luz sus heridas, su lanzada en el pecho. Quiero estar cuando me pregunte si lo amo. Y yo no se lo pregunto a √Čl porque me lo ha demostrado con hechos. Yo creo. Y mi vida comienza de nuevo desde ese lugar. Hoy comienzo un camino. Jes√ļs me mira. Yo lo recibo llegando hasta m√≠. Lo alabo. Le doy gracias. Pongo mi vida a sus pies para que la pise con sus pies sagrados. Y le pregunto si puedo estar con √Čl. Me necesita. Me parece imposible. Quiero estar con √Čl.
Comentarios