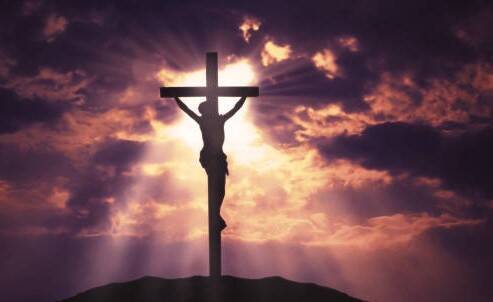Domingo de Pentecostés
por Al partir el pan
« ¿No son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa?»
«Juntos podemos lograr el milagro. No estamos solos. En medio de la noche caminamos con otros, rezamos con otros, nos sostienen y sostenemos. Y entonces el Espíritu rompe las puertas»
Con frecuencia no recordamos lo que soñamos. A veces sí, y vemos que muchos de nuestros sueños son elaborativos, porque nos permiten trabajar mientras dormimos las experiencias del día, algunas duras, otras más benévolas. A veces recordamos algunos sueños especiales y los guardamos como un tesoro. Dios permitió que los recordáramos para que el recuerdo nos diera vida. A veces los sueños negativos, las pesadillas, no nos ayudan demasiado. Tal vez lo que vivimos es gris y nos lleva a soñar en gris. Una persona me contó un sueño que tuvo hace unos días. Soñaba que iba por el cielo con una amiga. Dios les había dado algunas misiones. Las iban cumpliendo con dificultades y siempre veían que al final era Dios el que lograba lo que les pedía. Así es en nuestra vida, no sólo cuando dormimos. Soñamos cosas grandes, Dios nos encomienda misiones, hacemos poco y con dificultad, y Él obra el milagro. La última misión que esta persona recordaba era cuando les pidió pintar el cielo. El problema es que no sabían de qué color tenían que hacerlo. Se les apareció una persona y les dijo: «Muy fácil. Tenéis que pintarlo del color de vuestra alma». Me quedé pensando. ¿De qué color es mi alma? Hace ya tiempo leí un libro de Olga Bejano, una mujer pentapléjica que relataba cómo vivía su vida con dignidad y unida al Señor. Una mujer muy de Dios que al perder las capacidades para comunicarse con el mundo exterior, había desarrollado con intensidad un profundo mundo interior. Uno de los libros se llamaba: «Alma de color salmón». Me gustó el título. El salmón es «el pez más aguerrido de los ríos, el que nada contra la corriente en las aguas torrenciales para perpetuar el ciclo de la vida». Esta mujer, en su enfermedad, había tenido que ser fuerte como el salmón, valiente y audaz para superar tantas dificultades en su vida, nadando contracorriente. Su alma, con el paso del tiempo y las pruebas, se había vuelto color salmón. Había sufrido y había seguido luchando muchas veces contra la corriente. Hay almas de muchos colores. ¿De qué color es la mía? El color habla de nuestra vida, de nuestras heridas, de nuestras pasiones. Habla de cómo vivimos. Puede tener una tonalidad gris y mortecina, si no vivimos de verdad, si no amamos con pasión la vida y lo que la vida nos regala. Puede tener colores vivos cuando disfrutamos de lo que nos regala Dios y nos enamoramos del camino que recorremos. El color de nuestra alma es importante. Seguro que tiene que ver con el color de nuestro cielo. Pero es verdad que hace falta tener un corazón de niño para pensar en el color del alma. Un corazón de niño para querer pintar el cielo. Pienso, además, que en nuestra vida vamos pintando nuestro mundo. Se torna también del color de nuestra alma. Si el color es vivo y tiene luz, la vida que nos rodea, las almas que nos rodean, acabarán teniendo ese color. Si mi color es oscuro y sin brillo, mi vida, y la vida de los que me rodean, tampoco tendrán vida, ni luz, ni brillo. Nuestras vidas están muy unidas. Nos afectan las reacciones de los demás. Sus palabras y sus gestos. Sobre todo esas palabras hirientes que abren heridas profundas. ¡Cuánto daño hacen nuestras palabras! ¡Cuánto bien pueden hacer! ¡Cuánto dañan a veces nuestros gestos y también nuestras omisiones! ¡Cuánto amor podemos dar a otros! Por eso es tan importante el color de nuestra alma. La tonalidad de nuestra vida. Me pregunto hoy por el color con el que pinto mi vida y la vida de los otros. Me gusta el color salmón. El de la lucha y la entrega. Ojalá tenga fuerza, y alegría y, sobre todo, mucha esperanza en los ríos de la vida. Me gustan esos tonos vivos que hablan de un mundo nuevo. El mundo que Jesús pintó con sus palabras y sus obras tendría muchos colores. Con su amor hasta el extremo lo llenó todo de vida.
Quiero mirar a María en esta fiesta de Pentecostés. La veo allí, en el Cenáculo, con los apóstoles que tienen miedo. La miro en silencio, orando, enseñando a orar. María se mantiene firme. Con ese alma color salmón que siempre tuvo. Con esa firmeza y esa esperanza. Con esa capacidad de amar y entregar la vida. Me conmueve su fe firme en medio de la noche. Su silencio y sus palabras tan llenas de vida. María fortalece nuestra fe con su propia fe. Nos recuerda el amor de Dios. Dice el Papa Francisco: «Madre no sólo que nos da la vida sino que nos educa en la fe. Es distinto buscar crecer en la fe sin la ayuda de María. Es como crecer en la fe sí, pero en la Iglesia orfanato». Creemos de la mano de María. Como los niños que aprenden a decir papá abrazados a su madre. María educa nuestra forma de enfrentar la vida. Nos sostiene en nuestras rabietas cuando las cosas no son como queríamos. Nos hace ver el cielo escondido entre las piedras. Nos ayuda a creer en lo que no vemos y esperar lo que soñamos. Así aprendemos a mirar a Jesús cuando vamos caminando abrazados a María. María no nos aleja nunca de Dios. Nunca se convierte en obstáculo para nuestra fe. Al contrario. Su amor es tan grande que nos enseña a amar de verdad. Nos enseña a esperar y a tener una fe más honda, más profunda. María nos sostiene en medio de las dificultades, cuando las fuerzas flaquean. Nos hace ver que creer en Jesús tiene que ver con seguir sus pasos, con adherirnos a su persona. ¡Quién mejor que María para hacer que nuestra fe aumente y madure! Ella amó a su hijo con toda su alma. Ella se adhirió a Él desde que lo tuvo en el seno materno. Desde que fue concebido en sus entrañas. Y desde entonces siempre estuvieron los dos entrañablemente unidos. Ella es la que mejor puede atar los lazos entre los corazones. Entre el corazón de Jesús y el nuestro. La fe que nos permite caminar. Con incertidumbres, con miedos en el claroscuro de la vida. Decía el Papa Francisco: «La fe siempre conserva un aspecto de cruz, alguna oscuridad que no le quita la firmeza de su adhesión. Hay cosas que sólo se comprenden y valoran desde esa adhesión que es hermana del amor, más allá de la claridad con que puedan percibirse las razones y argumentos». En medio de las dudas Ella nos aumenta la fe. Como lo hizo con las mujeres al pie de la cruz. Ella nos ayuda a no perder la fe. Ella nos sostiene y abraza para que aprendamos a caminar. En su fe creemos. En su corazón de Madre descansamos. En Ella aprendemos a mirar la vida llenos de confianza. Su abrazo nos levanta y sostiene.
Muchas veces en la vida el corazón se cierra. Se construye una coraza para no sufrir, para no cambiar. « ¿Cómo se rompen los muros que me impiden salir y confiar?». Una persona me lo preguntaba el otro día. Me decía que se enredaba en sus pensamientos y no lograba salir. El corazón por un lado y la cabeza por otro. Entendía toda la teoría. Pero no lograba cambiar. ¿Cómo se cambia? Es verdad que hay que abrir el corazón para que Dios entre. Pero no es tan fácil. No siempre se logra. Dios quiere entrar. Pero no me rompe. ¿Cómo se hace? Ni entra ni le dejo entrar. Los apóstoles esperaban encerrados en el Cenáculo. No tenían abierta la puerta. Tal vez, eso sí, estaban juntos. Es una clave. Juntos podemos lograr el milagro. No estamos solos. En medio de la noche caminamos con otros, rezamos con otros, nos sostienen y sostenemos. Y entonces el Espíritu rompe las puertas. ¿Cómo se hace? ¿Qué viene antes, la puerta abierta o la puerta rota? ¿Abrir o dejarse abrir? No es tan sencillo. El espíritu de Jesús rompe las puertas cerradas del Cenáculo. «Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar». Muchas veces recuerdo las murallas de esa sala en Jerusalén. Un lugar frío, donde no hay culto permanente. Pertenece a los judíos. Allí donde ocurrió lo más sagrado de nuestra historia, donde Jesús se quedó en el pan y en el vino, allí donde las lenguas de fuego lo llenaron todo de vida. Sí, en esa sala tan llena de Dios. Allí, hoy, no se puede vivir el calor del Espíritu, la presencia de Jesús. En la frialdad de sus paredes se respira una ausencia de Jesús. Sólo un pelícano tallado en una columna nos recuerda que Cristo vence dando la vida, abriéndose el pecho para entrar en mí. Es la fuerza de su amor. Su presencia que todo lo transforma. Su invisibilidad que todo lo cambia. Esa presencia que nosotros conocemos. Jesús rompe las barreras, no espera a que se abran las puertas. Penetra el alma. Su amor vence, su presencia lo transforma todo. Quiero tocarlo tantas veces y me encuentro con la frialdad de un Cenáculo. Quiero retener su vida en la mía, para que no se vaya. El amor asemeja, eso nos han dicho tantas veces. Pretendo que su amor cambie mi vida. Quiero caminar con sus pasos. Hablar con su voz. Tengo miedo de no abrir la puerta. Tal vez me falta la paciencia o la fe y no sé si Él romperá el muro. ¿Y si me pierdo la fuerza de su Espíritu? ¿Y si paso de largo preocupado por tantas cosas? Quisiéramos ser dóciles a su Espíritu. No resulta tan fácil. Me incomoda con frecuencia mi propia rigidez. Quiero ser dócil y flexible. Abierto y simple. Enamorado de Dios. Dominado por el Espíritu. No sé cómo voy a lograr llegar a las estrellas. Tengo que dejar mis miedos a un lado. Aprender a reírme de mí mismo. Sin temor. Con mucha paz. Emborracharme del Espíritu. Como los apóstoles aquel día que parecían borrachos. Uno no quiere nunca parecer borracho. Vivir fuera de control. Sin tantas normas y seguros. Perder la imagen y la fama. La hondura del Espíritu que lo penetra todo sin quedarse en las barreras. Así es posible acoger la paz de Jesús que todo lo penetra. Hay que estar, eso sí, reunido en el Cenáculo. Dejar que Él venga y lo cambie todo y quite el miedo. A veces tengo experiencias. Pero pasan y el tiempo me hace olvidarlas. Es como si guardara momentos. La sacramentalidad del tiempo, de los lugares, todo eso cambia la vida. Pero a veces el recuerdo es frágil si no queda grabado en el alma, si no llega a cambiar el corazón. Si no es así lo olvidamos. El otro día escuché un lema motivador: «Pura vida». Me gustó. Las cosas importantes tienen que ver con la vida honda. Avanzar, cavar hondo, hacia lo profundo de la tierra. Es la experiencia de vida que no se olvida. El recuerdo deja huella en el alma. En la piel, en los huesos. La memoria está extendida por todo el cuerpo, por toda el alma. El corazón queda herido. Los muros que lo protegen rotos. Dios nos pide la circuncisión del corazón. Tener el corazón circunciso significa que le pertenecemos. Es la huella que deja Dios al amarnos. El paso de Jesús resucitado por mi alma. La irrupción del Espíritu en mi vida. ¿Tengo el corazón herido por Dios? ¿Me ha zarandeado con fuerza alguna vez como ese niño que abraza con fuerza y amor su muñeco roto? ¿He sido herido por las manos de Aquel que tanto me ama? Su amor es más fuerte que mi resistencia. A veces dudo que pueda penetrar los corazones de los que no creen. Dudo de su poder. Me falta fe. ¿Acaso no lo ha hecho conmigo? ¿No soy distinto después de ser su amigo? ¿No soy un hombre nuevo después de Pentecostés en mi vida?
Es necesario experimentar juntos un mismo anhelo de construir la unidad. Pentecostés es unidad, comunión, una sola alma, un solo corazón. Desde la purificación del corazón los discípulos se unen. ¡Qué fácil resulta a veces desunir, resaltar las diferencias, caer en las críticas y en las habladurías! Decía el Papa Francisco: «Es una enfermedad grave que comienza con facilidad, pero que se apodera de la persona convirtiéndola en ‘sembradora de cizaña’ y en muchos casos en ‘asesino a sangre fría’ de la fama de sus colegas y hermanos. Es la enfermedad de las personas cobardes que por no tener valor de hablar a la cara, hablan a las espaldas». El orgullo nos divide. Nos hacer pensar que somos mejores, que tenemos que quedar siempre por encima de los otros, que tenemos la mejor idea, que la expresamos mejor que nadie, que marcamos los nuevos rumbos, que sin nosotros nada funciona. La unidad tiembla cuando competimos por destacar, por tener poder. La unidad exige mucha humildad y paz. La unidad se construye cuando estamos contentos con nuestra vida tal y como es. Porque cuando estamos en guerra con nuestra propia vida nada funciona a nuestro alrededor. Divididos por dentro acabamos dividiendo. Divididos y separados de los hombres. Centrados en nuestros deseos y su satisfacción inmediata. ¡Cuánto nos cuesta ceder para integrar! Unir supone aprender a renunciar a mis deseos y planes, a mis ideas y proyectos. Tantas veces no estamos dispuestos. La unidad nos exige aprender a perdonar. ¡Cuánto nos cuesta perdonar con el corazón! Tal vez sólo Dios pueda hacerlo. Las heridas son profundas. Tienen nombre propio. Tienen historia, tienen palabras y gestos grabados. El rencor y la memoria a veces nos encadenan. La unidad es posible desde la reconciliación, desde la purificación de la memoria. ¿Hemos pedido perdón? ¿Hemos perdonado de corazón? Decía Ingrid Betancourt: «El perdón es esencial para vivir». El corazón muchas veces no nos deja perdonar. Menos olvidar. Y no vivimos en paz. Eso nos quita la vida. Nos aleja a los unos de los otros. Jesús con su Espíritu puede rompernos para que aprendamos a perdonar y a amar. «Se llenaron todos de Espíritu Santo». Jesús lo hace. ¡Cuántas heridas son las que nos separan! Pentecostés es familia en alianza. Unidad en la diversidad. Hoy escuchamos: «Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos». La diversidad no puede ser obstáculo para la unidad cuando el Espíritu logra romper las barreras. Surge entonces la comunión. La diversidad, la originalidad, son fundamentales en el camino. Todos somos distintos. Pensamos de forma diferente. Tenemos inquietudes distintas. Sueños propios. Y no coincidimos tampoco en las formas. No nos gustan las mismas cosas. Recorremos caminos diferentes. En ocasiones la publicidad trata de unificarnos. Como si eso fuera posible. El mismo coche, la misma ropa, los mismos viajes, el mismo consumo. Es más fácil conducir un grupo de hombres masificados que un grupo de hombres que piensan de forma propia y tienen ideas originales. Parece más peligroso. Un hombre con una idea no se deja someter tan fácilmente. Pentecostés nos une en la diversidad. Respetando la originalidad. Sin imponer un solo camino. Acogiendo todas las ideas. Sobre todo las que parecen más pequeñas. Las menos representadas.
Pentecostés es misión. Supone salir de uno mismo y entregar la vida. El Espíritu Santo rompe los miedos. Rompe ese miedo a salir que tanto nos paraliza. El miedo a dar la vida y perder seguridades. El miedo a perder lo que tanto amamos y creemos nuestro. El miedo al fracaso, como si la vida nos debiera algo. El miedo a no ser comprendido por nuestra forma de vivir y pensar. Son muchas lenguas y una sola lengua. No nos entendemos aún hablando la misma lengua. Pero Dios lo logra. Todos se comprenden, como si hablaran un solo idioma. ¡Qué difícil hoy cuando el lenguaje nos separa tanto! Dios hace posible la comprensión de unos con otros, entendernos en la misma lengua. Todos lo entienden. Todos oyen hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. El fuego se extiende con fuerza y nos une: «Y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería». Comprendemos a quien nos habla y somos comprendidos. El mundo hoy necesita que le hablen en su idioma. Dios es para todos, y nos utiliza para llenarnos y llevarnos hacia los demás. Pero siempre teniendo en cuenta la vida del otro, los anhelos del otro, las heridas del otro. Sin imponer. Aprendiendo a hablar el lenguaje del otro. La Iglesia tiene que salir al encuentro y arriesgar. Salir al encuentro, escuchar y hablar el mismo idioma. Hace falta ser audaces para dejar que se rompan los muros. Nos sentimos inseguros con los muros rotos. A veces el fuego del Espíritu se me apaga. De golpe o lentamente me encuentro frío, sin ese fuego que lo quema todo. «Infunde calor de vida en el hielo». Me enfrío como si ya no tuviera respuestas. Y se apaga la pasión. Decía el P. Kentenich: «Imaginemos un alma que arde en el fuego del amor. ¿Qué puedo hacer para entrar en ese estado? ¿Cómo se nos presenta esa alma? Ella representa una entrega total, no sólo del frío entendimiento sino también del corazón, de toda la capacidad apetitiva a la voluntad íntegra de Dios»[1]. ¿Dónde vuelvo a encenderme en Pentecostés? ¿Dónde surge de nuevo la vida? Tantas veces vivimos reunidos. Pocas veces la hondura marca el alma y comienza el fuego. Movemos el agua de la superficie, y no nos sumergimos en lo más hondo. Encendemos paja que se apaga pronto. El corazón permanece intacto. Ni se quema, ni quema. Quisiera que su fuego quemara mis impurezas. Pero no me dejo. Quisiera que el fuego calmara mi dolor. Que ese fuego me diera valor para la vida. Quisiera encenderme con el fuego de otros. Arder con el fuego que viene de lo alto. Encender a otros. No quiero esa paz que no enamora. ¿Qué me hace hoy arder en lo más hondo de mi ser? ¿Qué me impulsa a dar la vida? Me detengo cansado muchas veces. Como si recorriera caminos ya hollados y la rutina me hastiara. Como si el miedo a perder fuera más fuerte que la misión inmensa abierta ante mis ojos. Yo sólo no puedo. No brotan las palabras. Pido el Espíritu que todo lo calma. Lo llena. Lo enciende. Lo necesito para vivir. Sin ese fuego soy de paja. Y de barro mis sueños. No quiero detenerme ante la puerta abierta. Quiero salir. Hay tanta sed. «Todo el mundo parece sediento de alguna cosa, y casi todos van corriendo de aquí para allá buscando encontrarla y saciarse con ella. Yo soy sed, no solamente que tengo sed; se procura acabar con esas locas carreras o, al menos, ralentizar el paso. El agua está en la sed. Es preciso entrar en el propio pozo»[2]. ¡Hay tanto dolor y soledad fuera del Cenáculo! Resuena el grito de Jesús: «Tengo sed». Yo también tengo sed. El mundo tiene sed. El agua viene de lo alto. El fuego que me quema. La luz que ilumina los pasos que comienzo a dar. Necesito el Espíritu para vivir como Jesús. Para que mis palabras sean las suyas y mi agua la que Él me da. Y mi camino aquel que Él ya recorre. Que se rompan los muros de mi corazón. Que venza su Espíritu en mí. Quiero salir e ir al encuentro. ¿Tengo algo que dar? El agua, el fuego. Es la pregunta central en mi alma. ¿Y si no tengo nada que dar? No puedo salir si el corazón no se llena en Pentecostés. No quiero salir si estoy vacío.
Dios llega en Pentecostés en la fuerza del Espíritu. «De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno». Es un fuego que ilumina, que se posa sobre cada uno. Porque cada uno tiene su propia oscuridad. Y Dios se derrama en cada uno, toca a cada uno, allí donde está su herida, su anhelo más profundo, su sed, su nostalgia, su miedo, su sueño, su nombre. Dios llega a lo más hondo. Al grito de cada uno por la ausencia de Jesús. A la pregunta de cada uno sobre su vida, sobre su misión. Dios llega a todos. Se dona de forma personal. Acompaña la historia de cada hombre de una forma única. Se posa delicadamente, sin forzar, respetando, con cuidado. Es un ruido que se oye. Rompe el silencio. Es un viento que arrasa el miedo y la oscuridad. Es un viento que mueve el corazón hacia los otros. Ese es el primer fruto del Espíritu. Los llena y los entrega a otros. Primero llega a ellos. Se llenan de Dios. Se llenan de Aquel que han amado con pasión. No pudieron llenarse tanto de Jesús mientras vivía en la tierra. Estaba cerca, a su lado, pero ahora pueden susurrarle desde lo más hondo. Ahora Él llega a todos los pliegues de su corazón, recorre todos los caminos de su alma, lo inunda todo. Es la presencia que deseaban y más aún, porque ya no hay pérdidas. Dios siempre responde y nos da más de lo que esperamos. Cumplió su promesa de venir, de permanecer todos los días, de quedarse, de consolarnos y fortalecernos, de iluminarnos, de no dejarnos ya nunca solos. En lo más sagrado del alma podemos encontrarnos con Jesús, y hablar con Él. Parece imposible más cercanía. Después de llenar a los discípulos, los impulsa a salir de sí mismos hacia otros. Ellos, que son frágiles, por el Espíritu se hacen fuertes. Ellos, que tienen miedo, por el Espíritu, son valientes. Comienza algo nuevo. Hacen las obras de Jesús, dicen las palabras de Jesús, viven con el estilo de Jesús. Aman como Jesús. Desde ese momento, sienten la presencia de Jesús aún más cerca que cuando estaba con ellos. A veces les costaría, seguro, estar sin Él físicamente, pero el aliento de Jesús, el que recibieron ese día de puertas cerradas, el que bajó del cielo en Pentecostés y rompió los muros, hizo posible algo que parecía imposible: cambió su corazón. Modeló su corazón según el de Jesús. Empezaron a realizar sus mismas obras. Curaban, salvaban, abrazaban. Hablaban de Él, eran perseguidos como Él. Se fiaban del Padre como Él. Realmente parecían otros. El Espíritu lo llenó todo. Dios vuelve hoy a descender. Vuelve a venir. Vuelve a irrumpir en la vida del hombre, porque nos ama. Tanto nos ama Dios que viene y se queda. Se hace carne para caminar a nuestro lado. Ahora en su Espíritu nos sostiene y llena de ardor nuestro corazón a veces muerto. Me enseña a amar. Me enseña a ser niño. Me empuja como el viento cuando me encierro, cuando me anquiloso o mi barca se encalla en las rocas de mi dureza y mi egoísmo. Dios es el viento de mi vida, que barre lo feo y lo impuro, la envidia, la sensación de tristeza y de víctima. Es la luz que necesito cada día en las encrucijadas. Le pido que me llene, que llegue a todos esos rincones de mí donde hay oscuridad, donde hay durezas, donde no está Dios. Le pido que transforme mi corazón según el de Jesús. Que me regale sus sentimientos de hijo, de misericordia, de ternura, de comprensión, de donación. Que haga mi vida semejante a la de Jesús. Que sople dentro de mi corazón su aliento cuando me encierre, que me dé vida cuando quiera tirar la toalla, que me dé esperanza cuando llegue a pensar que no merece la pena.
Pentecostés es un momento de paz y de pasión. No pueden seguir escondidos esos hombres que arden por dentro. « ¿No ardían nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino?». Dicen los discípulos de Emaús. No pueden guardarse el tesoro escondido. Salen de sí mismos, de su Cenáculo. Se ponen en camino. ¡Qué fácil nos resulta a veces quedarnos quietos sin hacer nada! Los apóstoles de Pentecostés salen. Vencen los miedos. Se arriesgan. Pueden morir en el intento. No les importa. Hablan en una lengua que todos entienden. Porque hablan al corazón de cada hombre. Porque escuchan en los corazones heridos en medio del camino. «Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma». Salen de sí mismos y descubren una vida nueva. Tienen a Dios en su corazón y anhelan encontrar el bien escondido en cada hombre. No se sienten en posesión de la verdad absoluta. Simplemente entregan lo poco que tienen. Salen de sí mismos. De su centro. Descubren lo maravilloso que existe más allá de sus vidas. El centro es Cristo. El Papa Francisco nos recuerda que es mejor una Iglesia que sale y se accidenta, que una Iglesia que vive enferma por no salir. Los apóstoles salen y se accidentan al salir. Pierden la seguridad, el honor, la vida. Se arriesgan a perder la salud. Por amor. Por el amor y la luz que reciben. Rompen la seguridad y la tranquilidad de sus vidas. Con su amor vencen el odio. Dominan la rabia. Levantan hogares donde pueda reinar Dios. Son creíbles y creativos. Tienen gestos nuevos. Es la audacia de los enamorados. Descubren su misión. Una misión que los supera: «Hijo mío, no arrebates al pobre su sostén, no vuelvas tus ojos ante el necesitado. Da al hambriento y satisface al hombre en su necesidad. No irrites al corazón ya irritado y no difieras socorrer al menesteroso. No desdeñes al suplicante atribulado y no vuelvas el rostro al pobre. No apartes los ojos del necesitado». Eclesiástico 4,1-4. La misión es un amor que tiene el centro fuera, en Jesús, en el necesitado. Un amor que se hace expansivo. Rompe los muros. Despierta vida dormida. Un amor que ayuda a cada uno a encontrarse con su verdad. Un amor que enciende y mueve. Un amor que tiene un lenguaje comprensible en mi propia lengua. ¡Qué difícil es amar en un lenguaje que todos comprendan! ¡Cuántas veces falla la comunicación del amor en el mismo matrimonio! No entendemos los gestos de amor del otro. Los rechazamos porque no recibimos lo que esperamos. Necesitamos el Espíritu de Pentecostés para aprender a amar. Con el amor de Jesús. Con el amor de los santos. Las palabras pueden encendernos. Lo ejemplos son los que nos arrastran. El amor nos lleva a hacer cosas que nunca pensamos. Por amor cambiamos de vida, no tanto por lo que nos dicen. Los apóstoles de Pentecostés arrastran por la forma de vida que proponen. Su testimonio es convincente. Su amor es comprensible. Hay personas así en nuestra vida. Su fuego y su palabra son para nosotros el viento de Dios. Damos gracias por esos que hablan nuestro idioma, por esos que nos regalan a Dios con la generosidad de sus vidas. ¡Qué importante es aprender a comunicar el amor! Lo santos se hacen maestros en la comunicación. Llegan al corazón de los hombres porque son dóciles a Dios en su corazón. Porque se dejan transformar por Él.
Pentecostés es una invitación a vivir santamente. Santidad y misión van de la mano. No podemos ser misioneros y no ser santos. La misión consiste en forjar hombres santos. Hombres enamorados, apasionados por la vida, llenos de Dios, obedientes a su querer. Hombres que tengan claro cuál es su misión, en qué consiste su vida. Hombres dóciles al Espíritu Santo que santifica. Sin santidad no hay misión. S. Juan Pablo II lo decía: «La vocación a la santidad está unida a la vocación a la misión». El santo sabe lo que quiere y quiere lo que hace. Tiene claridad en sus principios. Tiene un rostro. Es coherente en su vida. Somos atractivos cuando nuestras palabras vienen respaldadas por nuestro testimonio. Una santidad que enamora y se realiza en obras. Porque nuestros gestos tienen la fuerza del amor. Dios hace milagros con mis manos torpes que tiemblan. Dios hace que mis manos sean las manos de Jesús en la tierra. Jesús se va pero en cada uno hace milagros increíbles. Hace que la semilla crezca en el alma y se desborde. Es el tiempo del misterio. De lo que no es lógico, ni esperable. El tiempo de los santos hechos a imagen de Dios. Hoy el papa Francisco es creíble porque piensa lo que dice. Porque hace lo que propone. Porque ama al hombre en su lugar, en su vida. El amor hecho carne siempre es atrayente. Es un amor novedoso. Expresado con un lenguaje conocido. Algo nuevo en estos tiempos de hoy. Jesús era creíble por su forma de amar. Porque su amor fue hasta el extremo. Porque no se miraba a sí mismo. Y los santos son creíbles cuando aman con ese mismo amor. Jesús miraba el corazón del otro y era capaz de cambiarlo con la mirada. Era un amor inmenso que se partía cada día. S. Pablo recoge las palabras de Jesús: «Hay más dicha en dar que en recibir». Hch 20, 28-38. Jesús se daba sin exigir nada. Nos muestra el camino de la felicidad. Amar sin esperar. Amar dándolo todo. Así seremos santos. Dice el P. Kentenich: «El aspirar o no a la santidad marcará mi comportamiento con quienes me rodean»[3]. El amor de Jesús en el alma nos lleva a aspirar a la santidad. Y para ello estamos dispuestos a dejarnos hacer por el Espíritu. Decía el P. Kentenich: «Es la confianza en que Dios permanece fiel a nosotros y nos conduce por los caminos normales de la santidad, como, por ejemplo, por los caminos del desprecio, de la renuncia a uno mismo»[4]. Hoy despoja Dios a los discípulos de sus seguridades para que aprendan a amar en libertad. Los lleva a vaciarse para llenarse de Dios. En la oración del Cenáculo preparan su alma para que pueda llenarse. Allí María trabajó en sus corazones hasta vaciarlos. Así fue posible llenarse de Dios: «En la vida cotidiana, las personas colmadas por el Espíritu Santo gustan de orar, porque por la oración el alma se introduce más hondamente en el mundo sobrenatural. En la vida de ciertos santos leemos que se lamentaban cuando se los apartaba de la oración; porque se los apartaba de un mundo que es distinto del que pisan nuestros pies»[5]. En la oración del Cenáculo se llenaron de Dios y fue posible salir a entregar lo que habían recibido. Dios responde. Siempre supera nuestra oración y expectativas. Siempre sorprende. ¿Qué lugar de mi vida y de mi alma necesito que se llene de Dios, de su Espíritu? ¿Cuál es mi lenguaje, ese que Dios utiliza para llegar a mí?