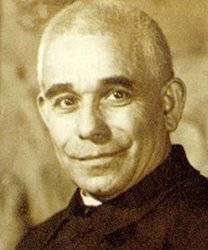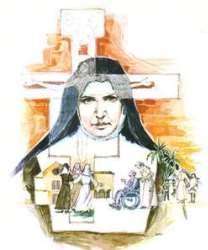Venerable María Jesús de Ágreda (I)

El tránsito felicísimo y glorioso de María santísima y cómo los Apóstoles y discípulos llegaron antes a Jerusalén y se hallaron presentes a él.
Acercábase ya el día determinado por la divina voluntad en que la verdadera y viva arca del Testamento había de ser colocada en el templo de la celestial Jerusalén …
Y tres días antes del tránsito felicísimo de la gran Señora se hallaron congregados los Apóstoles y discípulos en Jerusalén y casa del Cenáculo. El primero que llegó fue San Pedro, porque le trajo un Ángel desde Roma, donde estaba en aquella ocasión. Y allí se le apareció y le dijo cómo se llegaba cerca el tránsito de María santísima, que el Señor mandaba viniese a Jerusalén para hallarse presente. Y dándole el Ángel este aviso le trajo desde Italia al cenáculo, donde estaba la Reina del mundo retirada en su oratorio, algo rendidas las fuerzas del cuerpo a las del amor divino, porque como estaba tan vecina del último fin, participaba de sus condiciones con más eficacia.
Salió la gran Señora a la puerta del oratorio a recibir al Vicario de Cristo nuestro Salvador y puesta de rodillas a sus pies le pidió la bendición y le dijo: Doy gracias y alabo al Todopoderoso porque me ha traído a mi Santo Padre, para que me asista en la hora de mi muerte.
Llegó luego San Pablo, a quien la Reina hizo respectivamente la misma reverencia con iguales demostraciones del gozo que tenía de verle. Saludáronla los Apóstoles como a Madre del mismo Dios, como a su Reina y propia Señora de todo lo criado, pero con no menos dolor que reverencia, porque sabían venían a su dichoso tránsito.
Tras de los Apóstoles llegaron los demás y los discípulos que vivían, de manera que tres días antes estuvieron todos juntos en el Cenáculo, y a todos recibió la divina Madre con profunda humildad, reverencia y caricia, pidiendo a cada uno que la bendijese, y todos lo hicieron y la saludaron con admirable veneración; y por orden de la misma Señora, que dio a San Juan, fueron todos hospedados y acomodados, acudiendo también a esto con San Juan Santiago [Jacobo] Apóstol el Menor.
Algunos de los apóstoles que fueron traídos por ministerio de los Ángeles y del fin de su venida los habían ya informado, se fervorizaron con gran ternura en la consideración que les había de faltar su único amparo y consuelo, con que derramaron copiosas lágrimas. Otros lo ignoraban, en especial los discípulos, porque no tuvieron aviso exterior de los Ángeles, sino con inspiraciones interiores e impulso suave y eficaz en que conocieron ser voluntad de Dios que luego viniesen a Jerusalén, como lo hicieron.
Comunicaron luego con San Pedro la causa de su venida, para que los informase de la novedad que se ofrecía; porque todos convinieron que si no la hubiera no los llamara el Señor con la fuerza que para venir habían sentido.
El Apóstol San Pedro, como cabeza de la Iglesia, los juntó a todos para informarlos de la causa de su venida y estando así congregados les dijo: Carísimos hijos y hermanos míos, el Señor nos ha llamado y traído a Jerusalén de partes tan remotas no sin causa grande y de sumo dolor para nosotros. Su Majestad quiere llevarse luego al trono de la eterna gloria a su beatísima Madre, nuestra maestra, todo nuestro consuelo y amparo. Quiere su disposición divina que todos nos hallemos presentes a su felicísimo y glorioso tránsito. Cuando nuestro Maestro y Redentor se subió a la diestra de su Eterno Padre, aunque nos dejó huérfanos de su deseable vista, teníamos a su Madre santísima para nuestro refugio y verdadero consuelo en la vida mortal; pero ahora que nuestra Madre y nuestra luz nos deja, ¿qué haremos? ¿Qué amparo y qué esperanza tendremos que nos aliente en nuestra peregrinación? Ninguna hallo más de que todos la seguiremos con el tiempo.
No pudo alargarse más San Pedro, porque le atajaron las lágrimas y sollozos que no pudo contener, y tampoco los demás Apóstoles le pudieron responder en grande espacio de tiempo, en que con íntimos suspiros del corazón estuvieron derramando copiosas y tiernas lágrimas; pero después que el Vicario de Cristo se recobró un poco para hablar, añadió y dijo: Hijos míos, vamos a la presencia de nuestra Madre y Señora, acompañémosla lo que tuviere de vida y pidámosla nos deje su santa bendición.
Fueron todos con San Pedro al oratorio de la gran Reina y halláronla de rodillas sobre una tarimilla que tenía para reclinarse cuando descansaba un poco. Viéronla todos hermosísima y llena de resplandor celestial y acompañada de los mil ángeles que la asistían. La disposición natural de su sagrado y virginal cuerpo y rostro era la misma que tuvo de treinta y tres años; porque desde aquella edad, como dije en la segunda parte, nunca hizo mudanza del natural estado, ni sintió los efectos de los años ni de la senectud o vejez, ni tuvo rugas en el rostro ni en el cuerpo, ni se le puso más débil, flaco y magro, como sucede a los demás hijos de Adán, que con la vejez desfallecen y se desfiguran de lo que fueron en la juventud o edad perfecta. La inmutabilidad en esto fue privilegio único de María santísima, así porque correspondiera a la estabilidad de su alma purísima, como porque en ella fue correspondiente y consiguiente a la inmunidad que tuvo de la primera culpa de Adán, cuyos efectos en cuanto a esto no alcanzaron a su sagrado cuerpo ni a su alma purísima.
Los Apóstoles y discípulos y algunos otros fieles ocuparon el oratorio de María santísima, estando todos ordenadamente en su presencia, y San Pedro con San Juan Evangelista se pusieron a la cabecera de la tarima. La gran Señora los miró a todos con la modestia y reverencia que solía y hablando con ellos dijo: Carísimos hijos míos, dad licencia a vuestra sierva para hablar en vuestra presencia y manifestaros mis humildes deseos . Respondióla San Pedro que todos la oirían con atención y la obedecerían en lo que mandase y la suplicó se asentase en la tarima para hablarles.
Parecióle a San Pedro estaría algo fatigada de haber perseverado tanto de rodillas, y que en aquella postura estaba orando al Señor y para hablar con ellos era justo tomase asiento como Reina de todos.
Pero la que era maestra de humildad y obediencia hasta la muerte, cumplió con estas virtudes aquella hora y respondió que obedecería en pidiéndoles a todos su bendición y que le permitieran este consuelo. Con el consentimiento de San Pedro salió de la tarima y se puso de rodillas ante el mismo Apóstol y le dijo: Señor, como Pastor Universal y Cabeza de la Santa Iglesia, os suplico que en vuestro nombre y suyo me deis vuestra santa bendición y perdonéis a esta sierva vuestra lo poco que os he servido en mi vida, para que de ella parta a la eterna. Y si es vuestra voluntad, dad licencia para que San Juan disponga de mis vestiduras, que son dos túnicas, dándolas a unas doncellas pobres, que su caridad me ha obligado siempre. Postróse luego y besó los pies de San Pedro como Vicario de Cristo, con abundantes lágrimas y no menor admiración que llanto del mismo Apóstol y todos los circunstantes. De San Pedro pasó a San Juan y puesta también a sus pies le dijo: Perdonad, hijo mío y mi señor, el no haber hecho con vos el oficio de Madre que debía, como me lo mandó el Señor, cuando de la cruz os señaló por hijo mío y a mí por madre vuestra . Yo os doy humildes y reconocidas gracias por la piedad con que como hijo me habéis asistido. Dadme vuestra bendición para subir a la compañía y eterna vista del que me crió.
Prosiguió esta despedida la dulcísima Madre, hablando a todos los Apóstoles singularmente y algunos discípulos, y después a los demás circunstantes juntos, que eran muchos. Hecha esta diligencia se levantó en pie y hablando a toda aquella santa congregación en común dijo: Carísimos hijos míos y mis señores, siempre os he tenido en mi alma y escritos en mi corazón, donde tiernamente os he amado con la caridad y amor que me comunicó mi Hijo santísimo, a quien he mirado siempre en vosotros como en sus escogidos y amigos. Por su voluntad santa y eterna me voy a las moradas celestiales, donde os prometo, como Madre, que os tendré presentes en la clarísima luz de la divinidad, cuya vista espera y desea mi alma con seguridad. La Iglesia mi madre os encomiendo con la exaltación del santo nombre del Altísimo, la dilatación de su ley evangélica, la estimación y aprecio de las palabras de mi Hijo santísimo, la memoria de su vida y muerte y la ejecución de toda su doctrina. Amad, hijos míos, a la Santa Iglesia y de todo corazón unos a otros con aquel vínculo de la caridad y paz que siempre os enseñó vuestro Maestro. Y a vos, Pedro, pontífice santo, os encomiendo a Juan mi hijo y también a los demás.
Acabó de hablar María santísima, cuyas palabras como flechas de divino fuego penetraron y derritieron los corazones de todos los apóstoles y circunstantes, y rompiendo todos en arroyos de lágrimas y dolor irreparable se postraron en tierra, moviéndola y enterneciéndola con gemidos y sollozos; lloraron todos, y lloró también con ellos la dulcísima María, que no quiso resistir a tan amargo y justo llanto de sus hijos. Y después de algún espacio les habló otra vez y les pidió que con ella y por ella orasen todos en silencio, y así lo hicieron. En esta quietud sosegada descendió del cielo el Verbo humanado en un trono de inefable gloria, acompañado de todos los santos de la humana naturaleza y de innumerables de los coros de los ángeles, y se llenó de gloria la casa del cenáculo.
María santísima adoró al Señor y le besó los pies y postrada ante ellos hizo el último y profundísimo acto de reconocimiento y humillación en la vida mortal, y más que todos los hombres después de sus culpas se humillaron, ni jamás se humillarán, se encogió y pegó con el polvo esta purísima criatura y Reina de las alturas. Diole su Hijo santísimo la bendición y en presencia de los cortesanos del cielo la dijo estas palabras: Madre mía carísima, a quien yo escogí para mi habitación, ya es llegada la hora en que habéis de pasar de la vida mortal y del mundo a la gloria de mi Padre y mía, donde tenéis preparado el asiento a mi diestra, que gozaréis por toda la eternidad. Y porque hice que como Madre mía entraseis en el mundo libre y exenta de la culpa, tampoco para salir de él tiene licencia ni derecho de tocaros la muerte. Si no queréis pasar por ella, venid conmigo, para que participéis de mi gloria que tenéis merecida.
Postrose la prudentísima Madre ante su Hijo y con alegre semblante le respondió: Hijo y Señor mío, yo os suplico que Vuestra Madre y sierva entre en la eterna vida por la puerta común de la muerte natural, como los demás hijos de Adán. Vos, que sois mi verdadero Dios, la padecisteis sin tener obligación a morir; justo es que como yo he procurado seguiros en la vida os acompañe también en morir.
Aprobó Cristo nuestro Salvador el sacrificio y voluntad de su Madre santísima y dijo que se cumpliese lo que ella deseaba. Luego todos los Ángeles comenzaron a cantar con celestial armonía algunos versos de los cánticos de Salomón y otros nuevos. Y aunque de la presencia de Cristo nuestro Salvador solos algunos Apóstoles con San Juan Evangelista tuvieron especial ilustración y los demás sintieron en su interior, divinos y poderosos efectos, pero la música de los Ángeles la percibieron con los sentidos así los Apóstoles y discípulos, como otros muchos fieles que allí estaban. Salió también una fragancia divina que con la música se percibía hasta la calle. Y la casa del Cenáculo se llenó de resplandor admirable, viéndolo todos, y el Señor ordenó que para testigos de esta nueva maravilla concurriese mucha gente de Jerusalén que ocupaba las calles.
Al entonar los Ángeles la música, se reclinó María santísima en su tarima o lecho, quedándole la túnica como unida al sagrado cuerpo, puestas las manos juntas y los ojos fijados en su Hijo santísimo, y toda enardecida en la llama de su divino amor. Y cuando los Ángeles llegaron a cantar aquellos versos del capítulo 2 de los Cantares (Cant 2, 10): Surge, propera, amica mea, etc., que quieren decir: Levántate y date prisa, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, y ven que ya pasó el invierno, etc., en estas palabras pronunció ella las que su Hijo santísimo en la Cruz: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu (Lc 23, 46). Cerró los virginales ojos y expiró.
La enfermedad que le quitó la vida fue el amor, sin otro achaque ni accidente alguno. Y el modo fue que el poder divino suspendió el concurso milagroso con que la conservaba las fuerzas naturales para que no se resolviesen con el ardor y fuego sensible que la causaba el amor divino, y cesando este milagro hizo su efecto y la consumió el húmido radical del corazón y con él faltó la vida natural.
Pasó aquella purísima alma desde su virginal cuerpo a la diestra y trono de su Hijo santísimo, donde en un instante fue colocada con inmensa gloria. Y luego se comenzó a sentir que la música de los Ángeles se alejaba por la región del aire, porque toda aquella procesión de Ángeles y Santos, acompañando a su Rey y a la Reina, caminaron al cielo empíreo. El sagrado cuerpo de María santísima, que había sido templo y sagrario de Dios vivo, quedó lleno de luz y resplandor y despidiendo de sí tan admirable y nueva fragancia que todos los circunstantes eran llenos de suavidad interior y exterior.
Los mil Ángeles de la custodia de María santísima quedaron guardando el tesoro inestimable de su virginal cuerpo. Los Apóstoles y discípulos, entre lágrimas de dolor y júbilo de las maravillas que veían, quedaron como absortos por algún espacio y luego cantaron muchos himnos y salmos en obsequio de María santísima ya difunta. Sucedió este glorioso tránsito de la gran Reina del mundo, viernes a las tres de la tarde, a la misma hora que el de su Hijo santísimo, a trece días del mes de agosto y a los setenta años de su edad, menos los veintiséis días que hay de trece de agosto en que murió hasta ocho de septiembre en que nació y cumpliera los setenta años.
Después de la muerte de Cristo nuestro Salvador, sobrevivió la divina Madre en el mundo veinte y un años, cuatro meses y diez y nueve días; y de su virgíneo parto, eran el año de cincuenta y cinco. El cómputo se hará fácilmente de esta manera: Cuando nació Cristo nuestro Salvador tenía su Madre Virgen quince años, tres meses y diez y siete días. Vivió el Señor treinta y tres años y tres meses, de manera que al tiempo de su sagrada pasión estaba María santísima en cuarenta y ocho años, seis meses y diez y siete días; añadiendo a estos, otros veinte y un años, cuatro meses y diez y nueve días, hacen los setenta años menos veinte y cinco o seis días.
Sucedieron grandes maravillas y prodigios en esta preciosa muerte de la Reina. Porque se eclipsó el sol, como arriba dije, y en señal de luto escondió su luz por algunas horas. A la casa del Cenáculo concurrieron muchas aves de diversos géneros y con tristes cantos y gemidos estuvieron algún tiempo clamoreando y moviendo a llanto a cuantos las oían.
Conmovióse toda Jerusalén, y admirados concurrían muchos confesando a voces el poder de Dios y la grandeza de sus obras; otros estaban atónitos y como fuera de sí. Los Apóstoles y discípulos con otros fieles se deshacían en lágrimas y suspiros. Acudieron muchos enfermos y todos fueron sanos. Salieron del purgatorio las almas que en él estaban. Y la mayor maravilla fue que, en expirando María santísima, en la misma hora tres personas expiraron también, un hombre en Jerusalén y dos mujeres muy vecinas del Cenáculo; y murieron en pecado sin penitencia, con que se condenaban, pero llegando su causa al tribunal de Cristo pidió misericordia para ellos la dulcísima Madre y fueron restituidos a la vida, y después la mejoraron de manera que murieron en gracia y se salvaron. Este privilegio no fue general para otros que en aquel día murieron en el mundo, sino para aquellos tres que concurrieron a la misma hora en Jerusalén.
De lo que sucedió en el cielo y cuán festivo fue este día en la Jerusalén triunfante, diré en otro capítulo, porque no lo mezclemos con el luto de los mortales. Doctrina que me dio la gran Reina del cielo María santísima. Hija mía, sobre lo que has entendido y escrito de mi glorioso tránsito, quiero declararte otro privilegio que me concedió mi Hijo santísimo en aquella hora.
Ya dejas escrito cómo Su Majestad dejó a mi elección si quería admitir el morir o pasar sin este trabajo a la visión beatífica y eterna. Y si yo rehusara la muerte, sin duda me lo concediera el Altísimo, porque como en mí no tuvo parte el pecado, tampoco la tuviera la pena que fue la muerte. Como también fuera lo mismo en mi Hijo santísimo, y con mayor título, si Él no se cargara de satisfacer a la divina Justicia por los hombres, por medio de su pasión y muerte. Esta elegí yo de voluntad para imitarle y seguirle, como lo hice en sentir su dolorosa pasión; y porque, habiendo yo visto morir a mi Hijo y a mi Dios verdadero, si rehusara yo la muerte no satisficiera al amor que le debía y dejara un gran vacío en la similitud y conformidad que yo deseaba con el mismo Señor humanado, y Su Majestad quería que yo tuviese en todo similitud con su humanidad santísima; y como yo no pudiera desde entonces recompensar este defecto, no tuviera mi alma la plenitud de gozo que tengo de haber muerto como murió mi Dios y Señor.
Por esto le fue tan agradable que yo eligiese el morir, y se obligó tanto su dignación en mi prudencia y amor que en retorno me hizo luego un singular favor para los hijos de la Iglesia, conforme a mis deseos. Este fue, que todos mis devotos que le llamaren en la muerte, interponiéndome por su abogada para que les socorra, en memoria de mi dichoso tránsito y por la voluntad con que quise morir para imitarle estén debajo de mi especial protección en aquella hora, para que yo los defienda del demonio y los asista y ampare y al fin los presente en el tribunal de su misericordia y en él interceda por ellos.
Para todo esto me concedió nueva potestad y comisión y el mismo Señor me prometió que les daría grandes auxilios de su gracia para morir bien, y para vivir con mayor pureza, si antes me invocaban, venerando este misterio de mi preciosa muerte. Y así quiero, hija mía, que desde hoy con íntimo afecto y devoción hagas continuamente memoria de ella y bendigas, magnifiques y alabes al Omnipotente, que conmigo quiso obrar tan venerables maravillas en beneficio mío y de los mortales. Con este cuidado obligarás al mismo Señor y a mí para que en aquella última hora te amparemos.
Y porque a la vida sigue la muerte y ordinariamente se corresponden, por esto el fiador más seguro de la buena muerte es la buena vida, y en ella despegarse el corazón y sacudirse del amor terreno, que en aquella última hora aflige y oprime al alma y le sirve de fuertes cadenas para que no tenga entera libertad, ni se levante sobre aquello que ha tenido amor en su vida. Oh hija mía, ¡qué diferentemente entienden esta verdad los mortales y cuán al contrario obran! Dales el Señor la vida para que en ella se desocupen de los efectos del pecado original para no sentirlos en la hora de la muerte, y los ignorantes y míseros hijos de Adán gastan toda esa vida en cargarse de nuevos embarazos y prisiones, para morir cautivos de sus pasiones y debajo del dominio de su tirano enemigo.
Yo no tuve parte en la culpa original, ni sobre mis potencias tenían derecho alguno sus malos efectos, y con todo eso viví ajustadísima, pobre, santa y perfecta, sin afición a cosa terrena; y esta libertad santa experimenté bien en la hora de mi muerte. Advierte, pues, hija mía, y atiende a este vivo ejemplo y desocupa tu corazón más y más cada día, de manera que con los años te halles más libre, expedita y sin afición de cosa visible para cuando el Esposo te llamare a las bodas y no sea necesario que vayas a buscar entonces la libertad y prudencia que no hallarás.
Del entierro del sagrado cuerpo de María santísima y lo que en él sucedió.
Para que los Apóstoles, discípulos y otros muchos fieles no quedaran oprimidos y que algunos no murieran con el dolor que recibieron en el tránsito de María santísima, fue necesario que el poder divino con especial providencia obrase en ellos el consuelo, dándoles esfuerzo particular con que dilatasen los corazones en su incomparable aflicción; porque la desconfianza de no haber de restaurar aquella pérdida en la vida presente no hallaba desahogo, la privación de aquel tesoro no conocía recompensa y como el trato y conversación dulcísima, caritativa y amabilísima de la gran Reina tenía robado el corazón y amor de cada uno, todos quedaron sin ella como sin alma y sin aliento para vivir, careciendo de tal amparo y compañía. Pero el Señor, que conocía la causa de tan justo dolor, les asistió en él y con su virtud divina los animó ocultamente para que no desfallecieran y acudieran a lo que convenía disponer del sagrado cuerpo y a todo lo demás que pedía la ocasión.
Con esto los Apóstoles Santos, a quienes principalmente tocaba este cuidado, trataron luego de que se le diese conveniente sepultura al cuerpo santísimo de su Reina y Señora. Señaláronle en el valle de Josafat un sepulcro nuevo, que allí estaba prevenido misteriosamente por la Providencia de su santísimo Hijo. Y acordándose los Apóstoles que el cuerpo deificado del mismo Señor había sido ungido con ungüentos preciosos y aromáticos, conforme a la costumbre de los judíos, para darle sepultura, envolviéndole en la santa sábana y sudario, parecióles que se hiciera lo mismo con el virginal cuerpo de su beatísima Madre y no pensaron entonces otra cosa. Para ejecutar este intento llamaron a las dos doncellas que habían asistido a la Reina en su vida y quedaban señaladas por herederas del tesoro de sus túnicas, y a estas dos dieron orden que ungiese con suma reverencia y recato el cuerpo de la Madre de Dios y la envolviesen en la sábana, para ponerle en el féretro.
Las doncellas entraron con grande veneración y temor al oratorio donde estaba en su tarima la venerable difunta, y el resplandor que la vestía las detuvo y deslumbre de suerte que ni pudieron tocarle ni verle ni saber en qué lugar determinado estaba.
Saliéronse del oratorio las doncellas con mayor temor y reverencia que entraron, y no con pequeña turbación y admiración dieron cuenta a los Apóstoles de lo que les había sucedido. Ellos confirieron, no sin inspiración del cielo, que no se debía tocar ni tratar con el orden común aquella sagrada arca del Testamento. Y luego entraron San Pedro y San Juan Evangelista al mismo oratorio y conocieron el resplandor y junto con eso oyeron la música celestial de los Ángeles que cantaban: Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Otros repetían: Virgen antes del parto, en el parto y después del parto.
Y desde entonces muchos fieles de la primitiva Iglesia tomaron devoción con este divino elogio de María santísima, y desde allí por tradición se derivó a los demás que hoy le confesamos, y le confirmó la Santa Iglesia. Los dos Apóstoles Santos, Pedro y Juan Evangelista, estuvieron un rato suspensos con admiración de lo que oían y miraban sobre el sagrado cuerpo de la Reina, y para deliberar lo que debían hacer se pusieron de rodillas en oración, pidiendo al Señor se lo manifestase, y luego oyeron una voz que les 1125 dijo: Ni se descubra ni se toque el sagrado cuerpo.
Con esta voz les dio inteligencia de la voluntad divina, y luego trajeron unas andas o féretro y, templándose un poco el resplandor, se llegaron a la tarima donde estaba y los dos mismos Apóstoles con admirable reverencia trabaron de la túnica por los lados y sin descomponerla en nada levantaron el sagrado y virginal tesoro y le pusieron en el féretro con la misma compostura que tenía en la tarima. Y pudieron hacerlo fácilmente, porque no sintieron peso, ni en el tacto percibieron más de que llegaban a la túnica casi imperceptiblemente. Puesto en el féretro se moderó más el resplandor y todos pudieron percibir y conocer con la vista la hermosura del virgíneo rostro y manos, disponiéndolo así el Señor para común consuelo de todos los presentes. En lo demás reservó Su Omnipotencia aquel divino tálamo de su habitación, para que ni en vida ni en muerte nadie viese alguna parte de él, más de lo que era forzoso en la conversación humana, que era su honestísima cara, para ser conocida, y las manos con que trabajaba…
Luego trataron los Apóstoles del entierro, y con su diligencia y la devoción de los fieles, que había muchos en Jerusalén, se juntaron gran número de luces y en ellas sucedió una maravilla: que estando todas encendidas aquel día y otros dos, ninguna se apagó ni gastó ni deshizo en cosa alguna. Y para esta maravilla y otras muchas que el brazo poderoso obró en esta ocasión fuesen más notorias al mundo, movió el mismo Señor a todos los moradores de la ciudad para que concurriesen al entierro de su Madre santísima, y apenas quedó persona en Jerusalén, así de judíos como de gentiles, que no acudiese a la novedad de este espectáculo.
Los Apóstoles, levantaron el sagrado cuerpo y tabernáculo de Dios, llevando sobre sus hombros estos Nuevos Sacerdotes de la Ley Evangélica el propiciatorio de los divinos oráculos y favores, y con ordenada procesión partieron del cenáculo para salir de la ciudad al valle de Josafat; y éste era el acompañamiento visible de los moradores de Jerusalén. Pero a más de éste había otro invisible de los cortesanos del cielo, porque en primer lugar iban los mil Ángeles de la Reina continuando su música celestial, que oían los Apóstoles, discípulos y otros muchos; y perseveró tres días continuos con gran dulzura y suavidad. Descendieron también de las alturas otros muchos millares o legiones de Ángeles con los Antiguos Padres y Profetas, especialmente San Joaquín, Santa Ana, San José, Santa Isabel y San Juan Bautista, con otros muchos Santos que desde el cielo envió nuestro Salvador Jesús para que asistiesen a las exequias y entierro de su beatísima Madre.
Con todo este acompañamiento del cielo y de la tierra, visible e invisible, caminaron con el sagrado cuerpo, y en el camino sucedieron grandes milagros, que sería necesario detenerme mucho para referirlos. En particular todos los enfermos de diversas enfermedades, que fueron muchos los que acudieron, quedaron perfectamente sanos. Muchos endemoniados fueron libres, sin atreverse a esperar los demonios que se acercasen al santísimo cuerpo las personas donde estaban. Y mayores fueron las maravillas que sucedieron en las conversiones de muchos judíos y gentiles, porque en esta ocasión de María santísima se franquearon los tesoros de la divina misericordia, con que vinieron muchas almas al conocimiento de Cristo nuestro bien y a voces le confesaban por Dios verdadero y Redentor del mundo y pedían el bautismo.
En muchos días después tuvieron los Apóstoles y discípulos que trabajar en catequizar y bautizar a los que se convirtieron en aquel día a la santa fe. Los Apóstoles, llevando el Sagrado Cuerpo, sintieron admirables efectos de la divina luz y consolación y los discípulos la participaron respectivamente. Todo el concurso de la gente, con la fragancia que derramaba y la música que se oía y otras señales prodigiosas, estaba como atónito y todos predicaban a Dios por grande y poderoso en aquella criatura y en testimonio de su conocimiento herían sus pechos con dolorosa compunción.
Llegaron al puesto donde estaba el dichoso sepulcro en el valle de Josafat. Y los mismos Apóstoles, San Pedro y San Juan, que levantaron el celestial tesoro de la tarima al féretro, le sacaron de él con la misma reverencia y facilidad y le colocaron en el sepulcro y le cubrieron con una toalla, obrando más en todo esto las manos de los Ángeles que las de los Apóstoles. Cerraron el sepulcro con una losa, conforme a la costumbre de otros entierros, y los cortesanos del cielo se volvieron a él, quedando los mil Ángeles de guarda de la Reina continuando la de su sagrado cuerpo con la misma música que la habían traído. El concurso de la gente se despidió, y los Santos Apóstoles y discípulos con tiernas lágrimas volvieron al Cenáculo; y en toda la casa perseveró un año entero el olor suavísimo que dejó el cuerpo de la gran Reina, y en el oratorio duró muchos años. Y quedó en Jerusalén por casa de refugio aquel santuario para todos los trabajos y necesidades de los que en él buscaban su remedio, porque todos le hallaban milagrosamente, así en las enfermedades como en otras tribulaciones y calamidades humanas. Los pecados de Jerusalén y de sus moradores, entre otros castigos merecieron también ser privados de este beneficio tan estimable, después de algunos años que continuaron estas maravillas.
En el Cenáculo determinaron los Apóstoles que algunos de ellos y de los discípulos asistieran al sepulcro santo de su Reina mientras en él perseverara la música celestial, porque todos esperaban el fin de esta maravilla. Con aquel acuerdo acudieron unos a los negocios que se ofrecían de la Iglesia, para catequizar y bautizar a los convertidos, y otros volvieron luego al sepulcro, y todos le frecuentaron aquellos tres días. Pero San Pedro y San Juan Evangelista estuvieron más continuos y asistentes, y aunque iban al Cenáculo algunas veces, volvían luego a donde estaba su tesoro y corazón. Tampoco faltaron los animales irracionales a las exequias de la común Señora de todos, porque, en llegando su sagrado cuerpo cerca del sepulcro, concurrieron por el aire innumerables avecillas y otras mayores, y de los montes salieron muchos animales y fieras, corriendo con velocidad al sepulcro; y unos con cantos tristes y los otros con gemidos y bramidos, y todos con movimientos dolorosos, como quien sentía la común pérdida, manifestaban la amargura que tenían. Y solos algunos judíos incrédulos, y más duros que las peñas, no mostraron este sentimiento en la muerte de su Remediadora, como tampoco en la de su Redentor y Maestro.